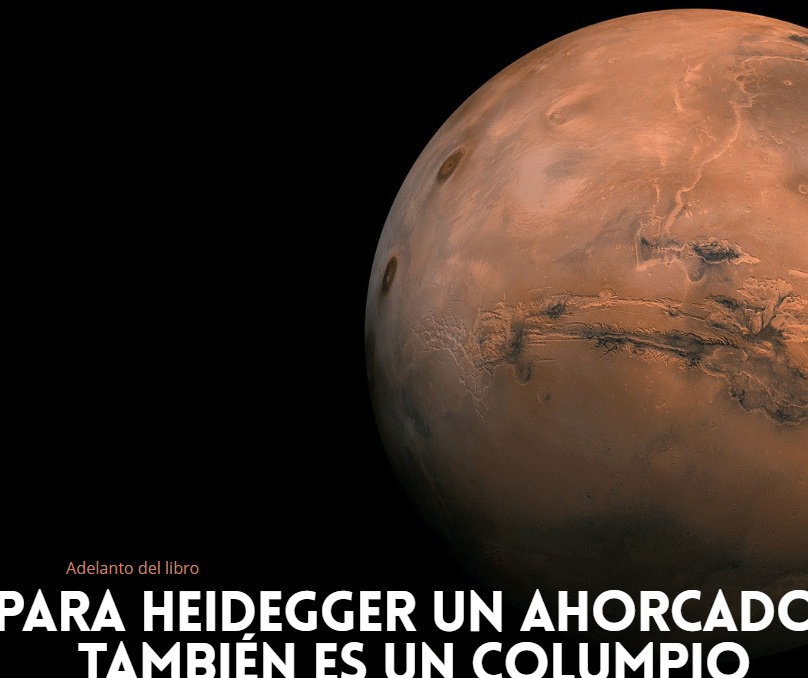Adelanto del libro Para Heidegger un ahorcado también es un columpio.
Mi madre me pregunta quién reemplazará los pasos del hombre en la Tierra cuando todos nos mudemos a Marte. Me pregunta quién será su hijo cuando me marche con la tripulación.
Llego a la casa y al fondo suena la televisión, pero ella no la mira, le gusta que algo esté ahí haciendo ruido mientras ve por la ventana o lava los platos o se sienta a tejer. Así se siente menos sola. Como cada viernes, y sábado, y domingo, tiene listo el café para las visitas que nunca llegan. Sólo yo me aparezco de vez en cuando, le ayudo con los pendientes de la casa, vemos la televisión o tomamos café viendo el vecindario por la ventana. No podemos salir de la casa. Afuera el virus acecha. La pandemia no termina.
«No baje la guardia, el virus no se ha ido, sigue entre nosotros», suena en la televisión. No salimos de casa. Tampoco conversamos mucho. Apenas me cuenta los chismes de los vecinos, las parejas que se divorciaron, las madres que ya murieron. Hablamos de cualquier cosa, menos de los años no dichos, de nosotros, nunca fuimos buenos para eso, preferimos que el aroma del café y el sonido de la tele llenen los huecos de silencio entre los dos, entre todo lo que callan una madre y un hijo después de años sin verse. La miro y me parece otra persona. Parece que han pasado siglos, milenios, desde la última vez que nos vimos. Me pregunta cómo será la vida en la Tierra ahora que los humanos se muden a Marte, mientras el viento mece las ramas de la jacaranda que papá puso en el jardín hace años, siglos, milenios. Tal vez la jacaranda también presiente que se quedará sola con mamá cuando la humanidad se vaya. Sin quitar los ojos del jardín, me pregunta quién será su hijo, quiénes los nuevos dioses, o los héroes de la historia marciana; quiénes serán los nuevos filósofos que vean en Marte la copia de la copia de otro planeta rojo. «No lo sé, mamá». Dijeron en las noticias que la pandemia sólo duraría unos meses, que la cuarentena se pasaría pronto con la compañía de nuestros seres queridos. No fue así. La vida es otra después del Covid. El virus nos orilló a buscar otras alternativas, otros planetas menos enfermos para empezar de nuevo y plantar nuevas semillas.
Empieza a llover. La lluvia es la resonancia del sigilo, la lluvia no es canto ni orquesta, es la pura prolongación del eco. La lluvia es la palabra entre el cielo y la Tierra mientras copulan. La lluvia habla por nosotros, llena los silencios incómodos. El agua corre calle abajo, ahogando la distancia interminable entre un vivo y un muerto. Entre mi madre y yo.
Ella no sabe que morí. Prefiere creer que vivo en otro tiempo. En otro planeta.
Celebro que la lluvia desate el llanto de la calle que me vio crecer. La calle que vio mi infancia ahora es un caudal por el que zarpan los barcos de papel del niño que fui hasta que me hice un hombre. Los barcos de mi infancia llegaron a Marte y encallaron en tierra roja, allá donde no existe la palabra mar.
Hace siglos, milenios, que en Marte no llueve.
De todos los planetas que pudimos poblar tuvo que ser el planeta rojo, como si no supiéramos, gracias a los siglos de historia humana, que el color rojo augura tragedias, sangre, pasiones desbordadas. Los errores congénitos, el lazo sanguíneo que nos ata al pasado. El corazón seguirá siendo rojo aun mudando de casa o de cuerpo. Las maldiciones legadas nos atan a la tierra. La gravedad del cuchillo en caída libre sobre la carne…
La guerra fue la primera patria de los hombres. La guerra es roja y mujer. «La Guerra, como el Pólemos, es el padre y rey de todas las cosas», dijo Heráclito.
Para poblar nuevas tierras, incordiamos con sus dueños. Poblamos sobre la muerte de otros para permanecer. Así engañamos a la eternidad. Así nos comparamos con ella.
La nasa anunció por televisión el proyecto para colonizar Marte. Todo comenzaría con una pequeña villa humana para el año 2035, pero a raíz de la pandemia, el proyecto se aceleró. Tras los extenuantes días de cuarentena y encierro, la humanidad supo que la Tierra era insuficiente, que las posibilidades se acortan cuando aparece una enfermedad letal sin tener a dónde huir. «Limitarse a un planeta es acorralarse», dijeron los expertos. La villa contaría inicialmente con cien voluntarios. Cada uno identificado con nombre y código. Cincuenta hombres y cincuenta mujeres en parejas que, más tarde, una vez establecidas y asegurada la supervivencia, se encargarían de la reproducción de los nuevos habitantes, de los primeros marcianos, igualmente registrados con nombre y código.
Si bien la pandemia no representaba un riesgo cercano a la extinción humana, develó la incompetencia de nuestro sistema ante tales estragos. La prioridad era empezar de cero. Fincar nueva vida en un planeta estéril a los virus de la Tierra que enfermamos. La travesía comenzó con los juguetes que los ricos usaban para realizar viajes espaciales como atracción turística, y después, como una alternativa real para convertirnos en una especie interplanetaria. Lo que fuera necesario para escapar de este planeta enfermo y para que el millonario navegara en medio del Apocalipsis en su nuevo yate-sideral privado. Primero fue el cohete SpaceX, luego, se puso en órbita el Starship, un modelo de nave que podía transportar personas a la luna, a Marte, y a orbes más lejanos.
Hacia el quinto año de la pandemia partimos al planeta rojo. Cincuenta hombres y cincuenta mujeres dejaron atrás su vida en la Tierra con miras al futuro. Para aligerar la cuarentena, nuestras andanzas y pormenores en Marte serían transmitidos por televisión global como un nuevo modelo de reality show.
Nos dijeron que el viaje sería corto gracias a los propulsores súper avanzados de la nave, pero no fue así. Fueron semanas, meses, a bordo de una lata espacial. Muchos quisieron renunciar al proyecto desde el viaje de ida, pero nos explicaron que no era posible, que no había vuelta atrás, y nos proyectaban imágenes de realidad virtual sobre la nueva vida que tendríamos en Marte. Sin contaminación. Sin guerras ni divisiones. Sin empleos ni hastío. Sin lunes por la mañana. Y lo creímos, y soportamos las horas interminables de viaje por los demás, como almas penitentes en órbita, cien personas pagando por los errores de la humanidad, cien personas maniatadas en una nave espacial cruzando la oscuridad infinita del universo, cruzando el tedio del purgatorio para llegar al Edén carmesí.
Llegamos a Marte con un itinerario. Cada uno portaba un traje especial para guardar la temperatura corporal y el oxígeno. Desempacamos. Nos presentaron a nuestra respectiva pareja. Así conocí a Elena 9R: Pelirroja, ojos cafés, demasiado delgada. Definitivamente no era mi tipo. Nos instalamos en cápsulas. Comenzó la vida. Comenzó la prueba. Lo más difícil fue habituarnos el uno al otro, al silencio en la cama, a los días de fertilidad, como cada martes, sin falta, cuando intentábamos la inseminación. Fue la primera vez que vi el lunar en su vientre. Sus clavículas hundidas. Sus nalgas pálidas. Lo difícil fue acostumbrarnos al tiempo de otro planeta. A fornicar sin dirigirnos la palabra. Y las ideas, y las dudas. Un año en Marte tiene 687 días, días que ya no se llaman lunes, miércoles o jueves. Aquí es martes todo el año. Poco a poco olvidamos qué día era en la Tierra, de qué mes, de qué año.
En Marte hace más frío que tiempo.
A la distancia, el planeta parece un corazón de hielo. Rojo. ¿Cómo se ve el frío? Aquí el frío tiene el color del atardecer, aquí los atardeceres son azules. El mundo al revés, allá las tardes se tiñen de rojo, allá en la Tierra nos enseñaron que el rojo es el color del fuego. Aquí los colores significan otra cosa. El verde no huele a pasto recién cortado, el azul no suena a las olas del mar rompiéndose contra las rocas. El rojo congela el corazón. No hay segundos, no hay colores.
Cien voluntarios han emprendido la colonización de Marte y podemos verlo por televisión todos los días a las 21:00 horas. Horario estelar. Mi madre dice que nos sentemos a ver la tele. Nunca se pierde el nuevo reality, solo así puede ver a su hijo. Dice que ahora lo conoce mejor que cuando lo tuvo en casa, cerca, a unos cuantos pasos de poder abrazarlo, cuando no lo hizo. Se contenta con verlo en la televisión, a kilómetros, años, siglos de distancia. Le basta con saber que sigo vivo. Le basta creer.
El tiempo de una madre es el tiempo del universo. Vivo en estas paredes todavía porque mi madre me recuerda. Ella es el pasado y el futuro. Una casa de la que no puedo escapar.
Mamá sirve más café, afuera la lluvia arrecia y el frío entra por las cicatrices de la casa sin resanar. Falta el hombre de la casa; falto yo y un padre que resane las goteras. No hablamos. Es tanta la distancia entre una madre y un hijo, sentados en el mismo sofá, parece que habitamos planetas distintos, que el cariño materno es un raro avistamiento extraterrestre. La distancia entre un vivo y un muerto es la eternidad. Queremos decir algo y no nos atrevemos.
Ella sube el volumen de la tele.
Las noches son más frías que en la Tierra. Apenas oscurece, la gélida ventisca se cuela hasta los huesos. No podemos salir de las naves sin nuestro traje térmico. Marte es una fábrica de hielo del olvido. La arena es de color cobrizo, como si el suelo transpirara sangre y las piedras vivieran por siempre enojadas, por siempre odiando a los forasteros. Dicen que si pegas la oreja a una piedra marciana igual que lo haces con una concha de mar en la Tierra, escucharás un murmullo secreto, la historia de una guerra incruenta que sucedió hace millones de años y que dejó un océano de sangre cubriendo todo el planeta. También la sangre vuelve al polvo. Quienes no creen en el murmullo de las rocas escarlatas, arguyen que la tonalidad del suelo es porque el dios Marte se ruboriza frente a los visitantes que llegan y no hay ni un vaso de agua para ofrecerles, aunque otros tengan la llana y simple explicación de que su cobertura rojiza se debe al óxido de hierro. Algunos olvidan que los mitos fueron el primer engranaje del cosmos.
Marte se mira en el espejo del tiempo como un dios cíclope, su ojo escarlata castiga a los infractores de la paz con los medios de la guerra. Marte es rojo. ¿Qué más es rojo? El corazón de los hombres, atravesado por la daga que empuñan otros hombres. Las manzanas, rojas. El atardecer. El homo homini lupus.
Marte es una sala de espera donde no sabes qué esperar, ni qué hora o qué día es, o si habitamos en Mercurio, Venus o Júpiter. A veces olvidamos por qué hemos venido. Marte es un enorme desierto inabarcable por el ojo humano. Un desierto con atardeceres azules, una roca escarlata flotando a la deriva, nadando en el mar de su atardecer, un océano que nos observa desde arriba. Marte es un murmullo sin boca. Podríamos enloquecer y nadie vendría por nosotros. Tardarían semanas, meses, milenios en llegar y sería demasiado tarde.
En la Tierra nos siguen a diario, atentos a la proeza, nos admiran, no es fácil abandonar el terruño, ni dejar a la madre sola en casa para ir a conquistar planetas. No es fácil olvidarse del tiempo. Somos el tema principal del cotilleo; en cualquier bar, cafetería o cena familiar solo se habla del reality show espacial.
En la Tierra conocer es nombrar, nombramos planetas, constelaciones, días que fracturan el tiempo en intervalos de trabajo y sueño, y creemos conocer las ambiciones de Saturno y la ingratitud de los hijos que devora el padre. En todas las casas del barrio suena la televisión a todo volumen. «Hoy martes 14 de abril comienza la colonización de Marte. Cien hombres y mujeres audaces y valientes inician la travesía. Aquí les presentamos las últimas imágenes captadas por nuestro satélite del volcán Monte Olimpo». La sangre es la patria. Conocer es violar a fuerza de penetrar las cosas con un nombre. También la guerra habita en la ciencia humana. También la guerra mora en el corazón hasta el fin de los tiempos.
Dormimos para no acordarnos del tiempo. El recuerdo de los relojes se diluye como se afianza este bucle, esta burbuja infranqueable de tedio y espera. Trajimos libros, videojuegos, pelotas, naipes, la discografía completa de Bowie y de Pink Floyd para comprobar si es verdad que así suena el espacio sideral. Ampliaron nuestros días fértiles, ahora podemos hacer el amor cuando queramos, abandonarnos en la lujuria siempre y cuando sea dentro de nuestro dormitorio. El pudor también vino con nosotros, las malas costumbres a oscuras. El asco por el cuerpo. Ella me mira como si anhelara, con la parte animal de sus ojos, invoca el rojo de los míos. Yo bajo la mirada, odiaría tener que ver otra vez ese lunar, esas clavículas, aquellos pezones hinchados. Me desentiendo de sus ojos y pongo en sus manos las Crónicas marcianas de Bradbury.
Lo que fuera necesario para matar el tiempo.
Ayer fuimos niños que querían ser astronautas. Hoy el sueño se hizo realidad. Hoy… Es decir, ayer, es decir, hace siglos.
Cae la tarde y observamos el cielo purpúreo de Marte, a veces rojo o azul. El planeta tiene dos lunas, Fobos y Deimos, que rondansigilosamente la estela y que, siguen a Marte, fiel a su imagen de dios viril, como un par de ninfas esclavas. Una es verde y la otra es blanca. No pueden irse, no pueden deshacerse de los grilletes de la gravedad involuntaria y de la paternidad. Me gusta imaginar que Fobos y Deimos son tan prisioneras como nosotros porque las fábulas son inmunes al tiempo. La mitología anida invisible en el progreso del hombre moderno. Las constelaciones que dibujan rostros, figuras humanas, paraísos en Tierra, héroes de antaño, los últimos lazos sanguíneos con el ayer.
Además de poblar el planeta, teníamos que hacer labores de siembra y cultivo para que la villa fuera autosustentable para cuando el resto de la humanidad migrara con nosotros. Al inicio fue difícil. Durante meses, años, siglos, las tormentas de arena nos atraparon dentro de la nave para no ser tragados por la vorágine. El trabajo que llevábamos se fue a la basura y recordamos el fracaso de cada lunes por la tarde al volver de la oficina. Nos dijeron que esos días el raiting del programa subió. Muchos creyeron que moriríamos en medio de la tormenta y aguardaban la primicia, el momento estelar. Eso me dijo mi madre la última vez que hablamos. Me cuenta que la gente nos mira a diario, que tienen a sus tripulantes favoritos, que hacen apuestas y teorías sobre las cosas que saldrán mal y ella se horroriza al escuchar. Unos creen que el agua se nos terminará pronto; otros suponen que nos dejarán varados sin suministros; otros más afectos al cine, creen que una horda alienígena que habita en las entrañas de Marte nos expulsará del planeta.
Mamá me dice que tenga cuidado. Dice que a diario ve el programa. El recuerdo nos mantiene vivos allá donde alguna vez tuvimos una madre y una infancia. Permanecemos en el corazón de los que abandonamos.
En silencio, callados también los pensamientos, vemos la televisión para no contar qué hay de nuevo en nuestra vida después de los años de ausencia no perdonados. «Mamá, conocí a una chica, me casé, me divorcié y ella se volvió a casar con otro. Ella es muy feliz, yo me puse muy triste, mamá, pensé que me iba a morir del dolor, pero aquí estoy. Mamá, me ascendieron en el trabajo y lo primero que hice fue comprarme este abrigo gris. ¿Te gusta? Mamá, me compré un auto del año, de qué año, no lo sé, hace mucho que no viajo en autobús, ahora llego puntual a todos lados. Ahora los relojes importan. Mamá, mis amigos se mudaron a otra ciudad, hace tiempo que no los veo. Mamá, ya no juego fútbol los sábados por mi lesión en el tobillo, mi mala condición y mi no saber perder. ¿Tú cómo has estado? ¿Todavía ves las telenovelas de la noche? ¿Aún tienes ese lunar en el vientre? Hace tiempo que vivo en otro planeta». Todo eso le diría si supiera por dónde empezar. Justo cuando las palabras están por salir, ella va a la cocina por galletas para acompañar el café. No dice nada, pone la bandeja sobre la mesita y comemos y bebemos. Sabe cuáles galletas me gustan, no se ha olvidado de mí. Yo también, a veces, me acuerdo de mí. En el periplo madre-hijo cabe todo el silencio del mundo y toda la ausencia. Una madre no espera el mañana para volver a ver a sus hijos, los teje en sueños, los inventa, no permite que se marchen de la casa donde fueron niños con las rodillas raspadas. No permite que me vaya.
De día buscamos tierra fértil donde sembrar para que Marte sea un lugar habitable cuando los recursos en la Tierra se agoten definitivamente y las pandemias nos lleven al borde de la extinción. Queremos que surja un campo verde, pero la mineralización exacerbada de la tierra cobriza complica el trabajo. Sembramos todo tipo de semillas acorazadas en cápsulas que las protejan de las bajas temperaturas. Una vez enterradas, les rociamos agua, gases fertilizantes y sondas de calor.
Esperamos. Esperamos. Nada.
El problema con la vida es que no la comprendemos. No sabemos qué hechizo o qué pistilo de luz echa a andar sus engranes.
¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto de la maquinaria que anima al polvo? Cada martes pongo mi semen en su vientre con su horrendo lunar y no llega el milagro.
Nada. Nada florece.
El problema con la vida es que se mide y crece con el tiempo, y cuando llegamos a Marte fue lo primero que olvidamos.
Después de meses, siglos, milenios, llegó el primer retoño de la villa marciana. Andrés 7C y Andrea 8R procrearon a la primera humana nativa de Marte: Alfonsina 3U. 101 habitantes y contando. No sabemos otra forma de colonizar si no es multiplicándonos.
Hay errores congénitos. La discordia, la guerra, la polémica, nos persiguen.
Le digo a mamá que la televisión es un invento fantástico, pero no me hace caso, concentrada en la pantalla, no quiere perderse las andanzas de su hijo. Olvida que estoy aquí, junto a ella, en el sofá. El tiempo de las madres es presente y otra vez presente; pasado y futuro son inventos fantásticos. Le digo que es mágico ver imágenes dentro de una caja de metal transmitidas desde un lugar lejano, desde otro planeta. Silencio. Ella dice que lo mágico sería que fuera más barata la luz que enciende el televisor. No nos entendemos. Mi madre es de otro planeta, de otro tiempo. Ella me ve como un extraño alienígena.
El tiempo no pasa por el rostro de mi madre.
En casa de mi madre el tiempo revolotea, es un pájaro en su jaula. Un reloj averiado.
Nunca quitó mi plato de la mesa. Del filete putrefacto y de las moscas que aterrizan a dejar sus heces en la sopa nació una jacaranda como aquella que mi padre sembró en el jardín. Recuerdo las enseñanzas de mi padre ahora que intento sembrar una flor en otro planeta. Bien dijo que la jardinería necesita paciencia, tacto, mano firme. Diariamente esperamos a que algo florezca, pero después de años, siglos, seguimos buscando entre la tierra roja cualquier brote de vida. Un tallo, una hoja verde y discreta, memoria del terruño, el rastro de la madre tierra sobre las planicies del padre guerra.
Nada. Florece el tedio. Nada más.
Florecen sus ojos cafés, sus ojos espantosos sobre los míos cuando la penetro en silencio, cuando yacemos sobre la cama y no hay palabras, suspiros, murmullos de amantes a oscuras. Otra vez sus ojos cafés, como cada día, como cada martes. Con esos ojos cafés la he visto mirar otros hombres, aquellos que aprovechan el tedio para fornicar, una y otra vez, todos los días de la semana.
Si nada resulta, habremos cultivado por lo menos la perseverancia en todos los que nos ven desde la Tierra. Sembramos la semilla y esperamos y esperamos y esperamos que por fin el corazón de Marte abrigue el germen humano, que escuche nuestros ruegos y nazca un tallo, una hojita verde. Esperamos. Esperamos. Nada. En la espera miramos fijamente la tierra escarlata de Marte, el color rojo entra en nuestros ojos, tatuado en lo profundo de la conciencia. Lloramos la derrota. Lloramos lágrimas de sangre, la sangre de arcaicos guerreros esparcida por el suelo, sangre vuelta arena y roca.
La sangre se volvió planeta, intuición del pasado rojo. Algo nos dice el suelo carmesí. Algo susurra a nuestros ojos. La arena roja entra en el paladar, tiene el sabor del acero, de las espadas blandidas sobre la carne.
Esperamos años, siglos, milenios con los ojos clavados en la tierra roja, y por fin algo brota en nuestros corazones. No un tallo ni una hoja verde, discreta, recuerdo del viento meciéndose en los árboles. Entonces olvidamos los colores de la tierra y el rojo ya no es rojo; rojo es el Color. Marte es el ojo que todo lo ve. Sabe lo que llevamos dentro. Sabe cuándo algo retoña en nuestro corazón rojo, no es un trigal dorado que cure el hambre de las generaciones por venir, porque un trigal necesita los años para crecer, los días buenos y malos, las temporadas de lluvia y una madre tierra, fértil, blanda. En el corazón brota la patria antigua, el primer idioma, un golpe en la sien, la guerra, la discordia, la polémica, La cruz ensangrentada, el lenguaje original, el puño arrojado hacia el rostro ajeno.
Con las manos empuñadas llegamos a Marte, con el martillo, con el hierro hicimos la ciencia sobre la sangre de otras especies. El mismo martillo ensangrentado con el que construimos naves espaciales, villas, ruedas, espadas. Construimos una escalera a Marte con la sangre seca.
La sangre se ha secado y se ha vuelto roca. La sangre supo esperar hasta convertirse en planeta. Marte es una costra de sangre. No lo vemos, no podríamos arrancarlo del pecho, pero dicen que los corazones son rojos porque rojos son el amor, fellatio de amor canibal, y la furia cuando nos levantamos del yugo con la barbarie que calma al hambriento cuando la revolución no trajo el vino y el pan, y toca ahora la dulce pasión al morder los arándanos por el placer de hacerles daño.
101 habitantes marcianos. La primera humana marciana fue Alfonsina 3U. Con ella nació la discordia y no un trigal.
Qué pronto cayó la sangre en Marte haciendo charcos, espejos de la Tierra. La traición vino infiltrada en el equipaje sin que nos diéramos cuenta. Alguien estaba infectado desde antes de llegar, nos hicimos mil pruebas contra el covid, contra el ébola, contra el sarampión, pero no hay vacuna contra la condición humana. Tal vez en el futuro, tal vez en Marte podamos cercenar el recuerdo, el color rojo.
Todos los espectadores quedaron impactados al enterarse de que Alfonsina 3U no era hija de Andrés 7C, sino de Carlos 4N, según los análisis de sangre. Carmen 9B, tampoco podía creer la infidelidad de su pareja, apenas empezaban a dedicarse canciones, dijo, apenas hacían planes a futuro, cómo criar a su hijo en otro planeta. Nació la discordia en Marte antes que el tiempo o la flor. La duda se apoderó de la tripulación entera y de cada pareja, de cada palabra de amor, de cada desnudarse a oscuras.
Empuñamos las piedras rojas para lapidar a los traidores, tomamos los cuchillos, enfermos de sospecha.
La flota se va dividiendo entre los vivos y los muertos. Mi madre me cuenta que el raiting del programa nunca fue tan alto y que una persona se hizo millonaria pronosticando nuestro fin. Mamá dice que ante el fracaso de la misión ya se estudia la posibilidad de una segunda temporada del reality y me pregunta si otra vez voy a marcharme para la nueva edición. Si otra vez voy a dejarla sola.
«Mamá, tengo algo que contarte. Mamá, yo también maté a Elena 9R». No pude con la duda de si ella también. «Lo primero que hice fue arrancarle aquel lunar en el vientre, desollarla de toda su horrible y pálida desnudez. Todo ocurrió sin decir palabras, casi en silencio, como en los días fértiles, fue lo mismo que hundir el cuchillo en la carne. Será que el amor también es rojo».
El programa termina con el recuento de las bajas. Callamos. No es fácil para una madre ver a su hijo con las manos manchadas. Escuchamos la televisión para no pensar. «El volcán más grande del sistema solar es el Monte Olimpo, se ubica en el hemisferio occidental de Marte en las coordenadas 18° N, 133° W. Se formó durante el periodo amazónico del planeta. Mide 23 kilómetros de altura. Está cubierto por grandes salientes de roca conformadas por óxido de hierro como tumores rojos». La cámara satelital baja por las faldas del volcán. Hace acercamientos para que la audiencia tenga las mejores escenas de la lucha. La traición en hd. Así aparezco entre la borrasca de gritos, golpes y sangre. Gracias a la gravedad, la lentitud de nuestros cuerpos, huyendo o atacando, acorazados bajo nuestros trajes espaciales, es hilarante. No se tienen que preocupar por las tomas en cámara lenta. La punta de los cuchillos cae lentamente; en algún momento llegará a su sitio. Marte absorbe nuestra sangre derramada en su suelo como un dios que agradece el sacrificio y lo devuelve con la violencia de una tormenta de arena. Ahora somos sus hijos, ahora estamos en casa, nos quedaremos a vivir aquí durante siglos, milenios. Tiene la patria potestad sobre nosotros, sobre nuestros huesos perdidos en el desierto rojo. Para siempre enterrados.
Mi madre apaga la televisión y se levanta del sofá sin decir nada. Ya dejó de llover, hace rato que las nubes se dispersaron y aparece la noche estrellada de planetas rojos, azules, violetas y amarillos. Ella mira por la ventana la inmensidad del cielo, sabe que si observa ese puntito brillante a lo lejos estará mirando a su hijo homicida. Mi madre aúlla al nocturno. Se rehúsa a creer que esa estrella sea un planeta entero, la nueva casa de su hijo. Le digo que voy por otra taza de café, ella vuelve la mirada al sofá con asombro. Parece que ha visto a un fantasma. Y nuevamente me pregunta quién reemplazará al humano en la Tierra cuando nos mudemos a Marte. Me pregunta si algún día terminará la cuarentena, y las enfermedades, y las guerras. Me dice que el mundo estará mejor sin nosotros. La miro desde el planeta rojo, no sé si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero allí está, asomada por la ventana, mirando aquel pálido punto rojo en el nocturno. Mi madre es una niña que mira por la ventana con su telescopio nuevo, sueña con viajar al espacio y no con tener hijos ni maridos que se hacen a la mar del espacio cósmico para no volver. Sabe que un día su hijo la abandonará para fundirse en el espacio hasta perderse entre la arena de otro planeta, como quien arroja las cenizas de un muerto entre las olas que visten el color de la sangre.

Aldo Barucq. (Aguascalientes). Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesor de Filosofía y Literatura. Autor de los libros Microquimerismo (Buenos Aires Poetry, 2023) y Gang Bang (Crisálida Ediciones, 2020). Beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico, Aguascalientes, 2021, en la especialidad Novela. Becario Interfaz 2018 «Los signos en rotación» en la categoría de Literatura. Diplomado en Creación Literaria 2018 por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ganador del Premio Interuniversitario de Cuento Felipe González San José, 2017. Premio de Ensayo Conmemorativo a Ray Bradbury (Entre paréntesis) por el Instituto Cultural de Aguascalientes. Ganador del Concurso Estatal de Ensayo José Guadalupe Posada, 2015. Integrante del Primer y Segundo Encuentro de Narradores de Aguascalientes. Ha publicado cuento, poesía y ensayo en diversos medios impresos y digitales como Golfa, Revista Palabrerías, Página Salmón, Revista Plástico, Fósforo, Granuja, Horizonte Histórico, Pirocromo, Tierra Baldía, Poetómanos, entre otras.
Lee más narrativa aquí.