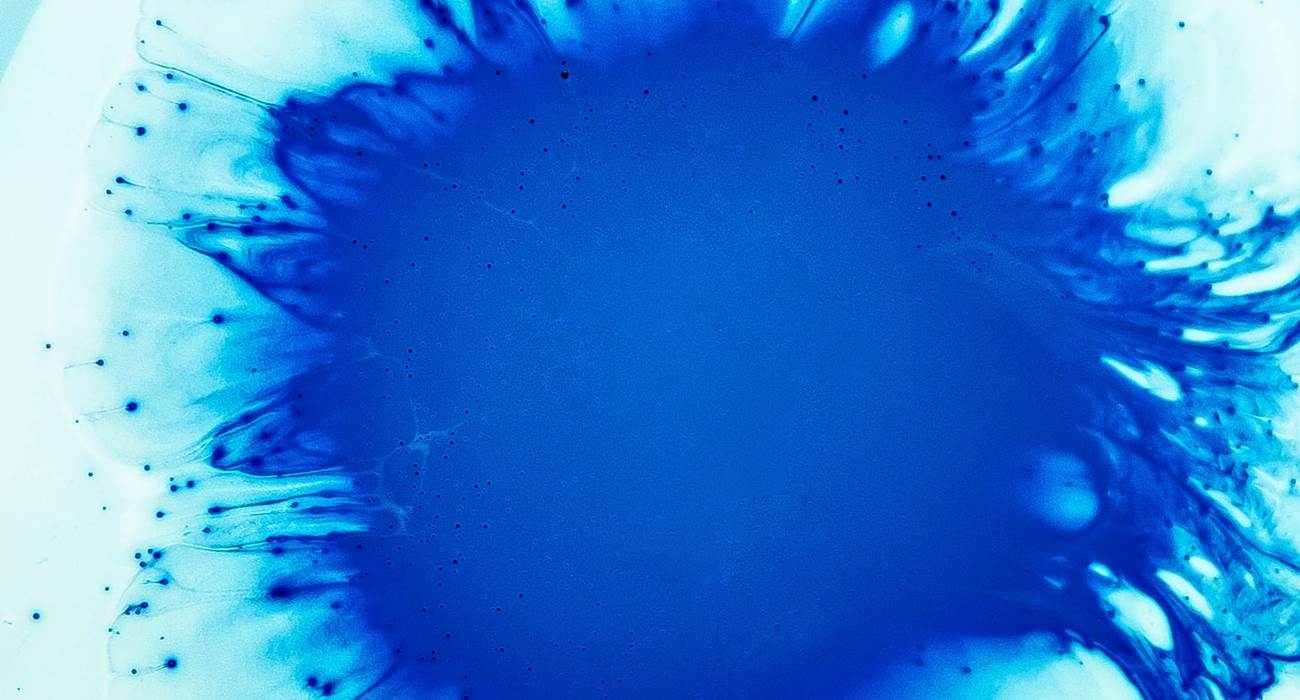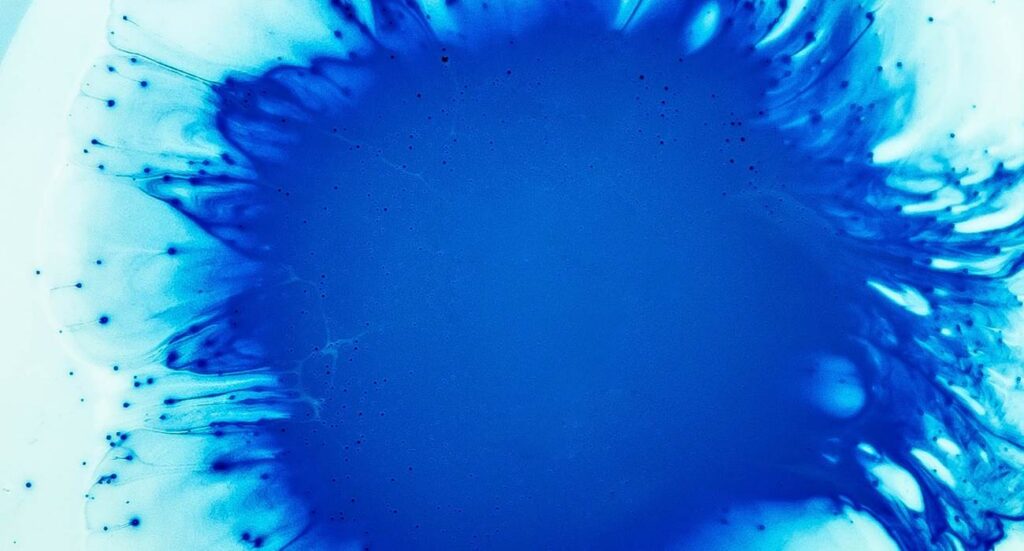Fuego blando
Diana del Ángel
Según su consistencia, húmeda o seca, el cerumen puede ser herencia genética dominante o recesiva: mis oídos producen la segunda, perteneciente al genotipo asiático y amerindio. Igual que ese desecho, cuyo resplandor seboso corona mis mañanas, soy lo que resta de genes, palabras y rostros que cruzaron por el estrecho gélido para asentarse en tierra de nopales. Minúsculo y cerúleo mar que concentra el color de flores no vividas, de juegos apagados y mangos saboreados en la infancia. Minúsculo y viejo mar manando por el caracol de mi oído. Minúsculo residuo sol. Pertenezco a una raza pronta a la extinción. Estoy de más. Como el cerumen me segrego de los gritos. Cerilla me consumo.
Sialorrea
Sólo sé de mí por la saliva. En ese uno punto cinco litros compuesto por agua, bicarbonato y estaterina se condensa mi más puro reflejo. Salivo todo el tiempo. Salivo con un plato de lentejas, con las películas mudas, salivo cuando el ascensor se detiene en un piso inesperado, salivo cuando veo las pantorrillas de Estela subir las escaleras, salivo cuando el olor de las naranjas fermentadas provoca mis papilas, salivo cuando veo coches en doble fila, salivo cuando hace frío, cuando camino más de veinte cuadras, como los perros todo el tiempo mi saliva denuncia mis deseos. Intenté curarme, pero fue tanta mi desesperación que prefiero mil veces el sobrenombre de baboso que me han dado los vecinos. Babeante deberían llamarme, pues el ritmo de mi glándula parótida no cesa. Cargo a cuestas mi propio mar viscoso lleno de enzimas curativas, más potentes que la morfina, para calmar el dolor y cicatrizar cualquier cavidad femenina a la que me permitieran abocarme. ¡Reparo mucosas y heridas!, les diría a las mujeres si no se alejaran asqueadas por la profusión líquida en mi boca. He intentado hacerles ver las ventajas de un amante con mi salivación: ¡34 mil litros anuales prestos a formar las aguas del fornicio!
Materia oscura
Desde niño se quedaba mirando largo rato sus heces, era capaz de clasificar las diversas texturas de la sustancia arrojada tras el proceso de digestión: terrones de tepetate, varas de madera apolillada, hilachos podridos, agua sucia de deslave. Fuera del baño reflexionaba sobre los posibles significados que el grosor de su evacuación podía reflejar de su estado interior. El olor, que ni para sus seres amantes dejaría de ser repugnante, le hacía pensar en los humores contenidos en su cocina clandestina. Observar la hechura postrera de su círculo nutricio era asomarse de un modo oblicuo a su vida, la masa expulsada por su esfínter le parecía a veces como la línea final que habría de cruzar antes del fin: una tierra no tierra, pudrición del alimento, lo sólido que el tiempo haría polvo para provecho de simientes venideras. Su obra impura, Mictlán portátil, escultura desdeñada por los arquitectos intestinos, le serviría, pensaba a veces, a modo de trueque para que algún perro le mostrara cómo cruzar el último río. Ese barro proscrito de su cuerpo día a día fijaba su límite: pequeño cadáver hediondo, repulsivo por verdadero. Hienda que en su execrable composición guardaba memoria de las delicias disfrutadas; simple comilla que abre la cita ineludible con la muerte.
Sangre desterrada
Los hilos del agua resbalan por mi espalda, miro caer las gotas enrojecidas, una a una sin cesar, como el tic tac de un reloj que no deja de dar la hora aunque nadie esté para verlo. Tras el agua, mis dedos acarician el vello entre las piernas, musgo negro empapado de periódica humedad sangrante. Lentamente recorro esa carne escondida, casi flor impalpable. La transparencia del agua se tiñe de finas líneas rojas; miro entre mis dedos un pedazo de endometrio, pavesa de mi cuerpo, que no representa otra cosa sino la afirmación vital de un tiempo interno. Acerco a mi nariz el resto expulsado, no tiene olor ni raíz, es sólo carne apenas dejando de estar viva, apenas completando su muerte entre mis dedos. Miro mi vulva trece veces florida, enlunado surco mojado de la sangre que, según Plinio, “hace que el brillo del acero y el marfil desaparezcan”. Una fina punzada me recuerda que en el invierno rojo anidan las memorias de mi estirpe.
Atlagua
Hay un agua quieta en mis adentros. Se despierta con un roce o un acorde. Canta por lo bajo una canción de muchas horas, se pinta con la sombra de los pájaros sobre su superficie, se evapora buscando la punta de los árboles. Soy la del manto enjoyado, la del manto cubierto de preciosas piedras, de semillas lágrimas de Tláloc, soy la que tiene en el cuerpo un manantial de jades. Nocturna, luna tibia, agua de hierba, barro dulce, légamo blanco, lluvia perenne, música pura, espejo en que te quiebras y renaces, triángulo solar, estrella de agua donde hierven todos los nombres. El mar oculto bajo mis músculos se me agolpa entre los labios, brilla entre mis piernas: abertura en que se forma la inicial de todo mi alfabeto.
Poeta, ensayista y defensora de derechos humanos. Ha publicado Vasija (2013), Procesos de la noche (2017) y Barranca (2018). Es candidata a Doctora en Letras con la tesis Cuerpos centelleantes. La corporalidad en la obra poética en la obra de Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa y Margarita Michelena.