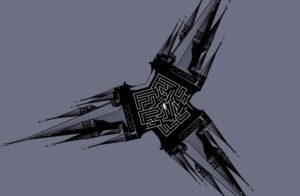There’s always a siren
Singing you to shipwreck
There, There, Radiohead
Emerson aguzó los ojos hacia el margen de la playa, donde la respiración monótona del viento empujaba el terco oleaje. Aquella noche de mayo, la luna parecía una pastilla efervescente que se diluía entre las nubes. Las pangas de los pescadores de Playa Norte descansaban echadas sobre la arena soñando en convertirse un día en barcos camaroneros. En las marisquerías y cantinas del malecón, se mezclaban las trompetas estranguladas, los cantos contagiosos y el griterío de las pulmonías neón, entre un puño de personas intrascendentes. La noche se embriagaba en la tierra, mientras Emerson miraba desde su balsa un puerto extraño que, de un tiempo para acá, odiaba vivir en el silencio y había optado por cubrirse de ruido.
El brillo que desprendían las luminarias de la avenida sobre la superficie costera, eran manchas de luz de una ciudad deformada en un espejo flotante. Cuando por fin pudo escapar del bullicio, Emerson se internó en la profunda calma y se dispuso a dormir en el mar. De inmediato apagó sus ojos, y su cuerpo entumecido por la vejez se aflojó cayendo a la ingravidez de los sueños. No tardó ni un minuto en despertarse abruptamente ante la presencia de algo intrusivo que nadaba cerca de la balsa. Buscó a tientas su linterna de mano, y encendió la noche disparando un rayo acalambrado que enseguida se extinguió. Golpeó el aparato para ajustar las baterías y la luz revivió al instante logrando sostener su cónica geometría. El rostro arrugado de Emerson se iluminó de curiosidad cuando aluzó en el agua para intentar descubrir qué lo había despabilado hacía un rato. Tensó los músculos marcados alrededor de su quijada, y aunque quiso emitir algunas palabras, su espesa saliva se lo impidió ahogándolo. De repente se le vino a la cabeza que a lo mejor podría ser un lobo marino jugando lejos de su manada.
Al retornar la calma, se acostó nuevamente, pero esta vez comenzó a invadirlo una extraña sensación que le cercenaba los pensamientos. El cansancio se manifestó en un coro de bostezos que lo llevó de vuelta a un brevísimo trance, el cual fue interrumpido por ese “algo” que resurgió brincoteando y chapoteando a centímetros de la balsa. Incrédulo, Emerson buscó con el movimiento de la linterna a la criatura marina, aluzando un círculo luminoso que dio vida a un enjambre de sombras, como si estuvieran en una función de magia. Entonces, tuvo la impresión de que era observado por un ojo “que todo lo ve”.
¿Eres tú, Dios?, se dijo al tiempo que se arrepintió de pronunciar esas palabras.
Creyó escuchar algo similar a una risa humana tras de sí.
Estoy delirando, se dijo. Pensó que todo aquello era solo producto de su imaginación, que su mente le jugaba una mala broma. Se puso en alerta en cuanto la risa sonó repentina transmutada en un eco que se fue diluyendo a la distancia. Dentro del alma de Emerson se desdoblaba el miedo y la inquietud. Algo viviente lo acechaba. Lo intuía porque en el pecho se le clavó la espina de la angustia. Entonces permaneció callado, y lo único que escuchó en ese instante fue el lenguaje primigenio del mar. Hubo un mínimo silencio. Luego se echó a reír de tal forma que la mueca críptica en su rostro ya no pudo disimular el nerviosismo que había guardado en sus entrañas como a un vergonzoso secreto. Emerson era una de esas personas que no estaban hechas para afrontar por ninguna circunstancia el asedio con tanta gallardía. Y esa noche, no estaba en sus planes luchar contra ninguna bestia prehistórica, ni emular a ningún héroe mitológico. Aceptaba sus elecciones, sus culpas, sus desavenencias. Y aunque como muchos hombres antes que él, había sepultado a Dios en el cementerio del olvido, bajo otras condiciones, hubiera prorrumpido una plegaria a su nombre.
Sin esperárselo, ese “algo” golpeó la balsa con brusquedad. A Emerson le fue imposible sortear el peso de su cuerpo y cayó de nalgas. Un quejido chusco le ahorcó la tráquea. Había perdido la vertical, y también la linterna. Se incorporó y a gatas tanteó con sus manos la oscuridad a fin de encontrar ese tercer ojo. La encontró y le dio varias guantadas hasta que prendió tartamudeando luz. El cono amarillo iluminaba, tembloroso, sobre la superficie penetrando la tenebra. Entonces, vio la cola de un gran pez sumergirse en cámara lenta. Emerson se fue acercando cautelosamente a un costado de la balsa. Daba la impresión que la criatura era una especie de enorme mantarraya. El animal nadaba sutil rodeándolo, como en una danza fantasmagórica en donde desplegaba sus alas de ave de mar. Así que, tú eres quien no me ha dejado dormir, eres tú quien se la ha pasado rise y rise, Emerson escuchó su propia voz que preguntaba. A sus oídos llegó de nuevo la débil risa de la criatura, pero esta vez la acompañó su nombre: E-meer-sooon. Imposible, se dijo balbuceando, al tiempo que un calosfrío le pellizcaba las vértebras.
Dubitativo, creyó que la voz sobrehumana del viento soplaba sílabas idénticas a su nombre. Se le vino a la mente que, en ocasiones, la conciencia creaba cosas así de extraordinarias. Estoy tan viejo que ya alucino que me habla una mantarraya, se dijo. Suspiró arrastrando aire a sus pulmones, haciendo un ruidero con la nariz. Relajó el cuerpo estirando ambos brazos. ¿Ya te fuiste, risitas?
Nadie contestó.
Pero ese “algo”, era más bien un “alguien”, pues la criatura que lo acechaba no era un lobo marino, ni mucho menos una mantarraya, lo supo en cuanto unas manos escamosas de uñas negras brotaron del agua procurando encarnarse de la balsa. Por debajo nació una cabeza prieta y con ella una cara de anatomía terrible, un tanto maligna de un solo ojo a la mitad de la frente. Emerson permaneció en estado de alarma pero a la vez petrificado por sus propios terrores. Se preguntó si así debía ser el aspecto de Dios y su ojo “que todo lo ve”, una figura maltrecha que ahora lo inspeccionaba. De tal manera que sintió un rencor que electrificó cada circuito nervioso de su cuerpo. Luego la sangre se le acaloró y comenzó a gritar toda la mala saña acumulada quién sabe por cuánto tiempo. La criatura se desprendió rasguñando la madera y se zambulló espantada. Emerson solo alcanzó a percibir un par de aletas desapareciendo en las profundidades. El viento cesó por unos instantes, mas la angustia revoloteaba dentro de la caja de su pecho colmado de vacío. Dios no existe, de eso estoy seguro, habló más su amargura que otra cosa. Un cura de San Salvador le dijo que se encontraba en los corazones de los hombres más bondadosos de este mundo, pero él no lo sentía latir en su interior.
Le fue complicado dormir y se mantuvo vigilante toda la madrugada, escrutando cada porción del espacio circundante para comprobar que la bestia no regresara, hasta que no aguantó y sin darse cuenta se desmoronó súpito.
A la mañana siguiente, a Emerson lo despertó el graznido de una parvada de tijeretas y gaviotas que revoloteaban encima de su cabeza. Sobre el Paseo Claussen, la maquinaria pesada taladraba los cimientos de un condominio en construcción. En años recientes, a lo largo de la avenida costera, los edificios chaparros habían crecido en fast track. De a poco, las casonas avejentadas del malecón que se quedaron congeladas en la época de los setenta, fueron derrumbadas y de sus ruinas florecieron huesos de acero y cartílagos de tablaroca en plenitud de convertirse en una promesa habitacional en forma de torres residenciales u hoteles. No obstante, para un sin hogar como Emerson, los anuncios de las inmobiliarias le producían cierto resquemor. Una familia inmaculada se abrazaba de felicidad mientras caminaba descalza sobre la playa en un pletórico atardecer, idéntico a la portada de una revista de La Atalaya, en donde Dios se asumía como el primer gentrificador de la humanidad. Atrévete a vivir una vida de lujo en Boca del Cielo, decía una propaganda estática. Los modelos de la imagen no se parecían a su mujer e hijo. Incluso ahora, serían personas irreconocibles para él, sobre todo Gerson, quien seguramente ya se había convertido en un hombre adulto. Con ellos tuvo un hogar en Culiacán. Con su mujer había compartido cama. Desayunado en una mesa. Recibido un beso en la frente antes de irse a trabajar a su taller mecánico. Un hijo a quien tomar de la mano para encaminar a la entrada de una escuela y entregarlo a su maestra. Vecinos que saludar y con quienes pelear. Un futuro. Sin embargo, no había prevenido que un día un intermediario le exigiría a nombre del cártel pagar derecho de piso por su negocio. Primero fue una amenaza, y después un arma tuerta apuntándole en medio de los ojos. Atente a las consecuencias, pinchi ruco, diez mil pesos a la semana, lo metes en este sobre y uno de mis morros va a pasar sin falta por la feria. Más te vale que ni respingues o te va a carga la verga. Cuando no cubrió el monto, le rafaguearon el taller y le prendieron fuego junto a dos carros que estaba arreglando. Quedó en deuda y mejor se dio a la fuga hacia el norte, en donde las plazas estaban igual de calientes. Procuró cruzar la frontera pero lo retacharon en incontables ocasiones. Planeó regresar para ver a su familia, mas no tuvo valor para hacerlo. Seguramente, ya me dieron por muerto, pensó a manera de sentencia.
Los pescadores de Playa Norte no perdían de vista a Emerson, a quien observaban con suspicacia. Le impedían pescar so pretexto de que su panga no estaba matriculada ni tampoco integraba la sociedad cooperativa. Todos lo repudiaban excepto la Cordelia, una changuera que, de modo alguno, cumplía la función de defenderlo a capa y espada. Ignóralos, corazón, son unos pinchis borrachos hijos de la verga. Mira, tú tráeme pescado fresco y yo te lo vendo en chinga, le decía con tal de darle ánimos.
Emerson le tomó la palabra a Cordelia, y en dirección hacia Punta Tiburón, vislumbró el resplandor nacarado de un banco de peces que se retorcían luchando entre sí. Por ahí había dormido anoche, y aunque quiso recordar a la criatura que lo mantuvo en vigilia, el olvido era un eco que desdibujaba los límites de su memoria.
Nunca había pescado, y pese a la desaprobación de los cooperativistas, tomó la cubeta que le servía de asiento con el propósito de capturar unos cuantos peces. Solamente tuvo que retacar el balde para llenarlo sin problemas, sorprendiéndose de lo sencillo que había sido.
Se sintió satisfecho de sí mismo. En la orilla rocosa de la playa, resguardó la balsa, a un costado de Ciencias del Mar. Se trasladó al expendio de pescados y mariscos a unas cuadras de Playa Norte. Cordelia tenía décadas atendiendo su puesto como changuera, ahí la encontró Emerson, espantando moscas con una mano, y con la otra pesando sierra en la báscula. ¡Qué milagro, mijo! Y ahora, ¿qué es lo que me trajiste? Emerson elevó los hombros a la altura del cuello y enchuecó la boca en señal de ignorancia. Si nunca había pescado, menos iba a saber qué era tal o cual cosa. Cordelia echó un vistazo y revisó el balde a detalle. Si bien, no era mucho producto, se entusiasmó de ver mojarra y curvina. Las escamas de azogue desprendían un brillo metálico. Mira nomás, este pescado se ve más fresco y bonito que los que me venden los viejos meados de Playa Norte. Lo pesó, hizo cálculos y le extendió un remozado don Benito Juárez. No te lo vayas a gastar en El Ancla de Oro, como los pendejos buenos para nada que no le llevan ni un centavo a sus familias. Mira, tú y yo vamos a hacer negocio, ya sabes lo que ocupo, chulito. Emerson quedó boquiabierto, y a la vez complacido por el trato de Cordelia. Había estado un par de días en un involuntario ayuno, pero dio fin a la condenada hambre desayunando un estofado de caguamanta.
Regresó al mar con el estómago lleno.
El día pasó de largo y pronto el sol se desplomó ensangrentando el cielo. De a poquito apareció la penumbra necrosada de la noche y las luces de toda la ciudad comenzaron a encenderse. Desde su balsa, Emerson podía contemplar de punta a punta el puerto en sus cuatro puntos cardinales. A su izquierda la perspectiva daba la sensación que los hoteles de la Zona Dorada se amontonaban como palillos chinos en un solo espacio. Tras su espalda, las islas trillizas parecían porciones de tierra tan distantes las unas de la otras. Mientras que, al otro lado, Olas Altas era un riñón escondido entre dos cerros. Y más allá, el faro panóptico era un cíclope parpadeante y chiflado, incapaz de dar alcance a los cruceros que perseguían a paso de tortuga el mortífero rastro del sol en el horizonte.
En el mapa celestial las estrellas tropicales embadurnaban la noche. Mercurio se encontraba en la casa de Tauro, y debajo de la luna creciente, del cúmulo estelar sobresalía la metástasis alucinante de Cáncer. Emerson se preguntaba si la pesadilla anterior a ayer se presentaría de vuelta. Si escucharía aquella risa arpada. ¿La risa de Dios acaso? Estaba habituado a vivir constantes pesadillas. En El Salvador, desertó del reclutamiento forzoso de las Fuerzas Armadas para combatir en contra de un contingente guerrillero de la FMLN. Antes, había visto la crueldad de los escuadrones de la muerte, mediante la tortura y las balas. Él mismo recibió un culatazo en el estómago que le hizo doblarse de rodillas. A lo mejor, la risa de Dios la conoció en los chasquidos que hacían las metralletas cuando éstas se cargaban para dar fuego. Emerson huyó de su país natal una semana después de que asesinaran al arzobispo mientras éste oficiaba misa. Se despidió de su madre, padre y hermanos, decidido a nunca volver. Al principio mantuvo comunicación, pero luego la guerra fue empeorando las condiciones de vida. Así fue olvidándolos de a poco, como si el olvido fuera la excusa ideal para ser menos humano. Tampoco supo si su madre lo perdonó de tanto que se la pasó llorando por un hijo ausente. ¿Y si le pidió a Dios que me perdonara? ¿Dios olvidó perdonarme como yo mismo me olvidé de él? Al igual que su balsa, Emerson se sentía a la deriva. Le abrumaba tener que recordar, porque recordar era la única manera de retroceder en el tiempo. No conservaba ni una fotografía de sus padres, ni de sus hermanos, ni tampoco de su esposa e hijo. Ahora seguía siendo un refugiado; una isla flotante de tablas; un espacio reducido en el inabarcable océano; un pedazo de eco, polvo, tierra.
El aire ceremonioso cobró un semblante distinto en Emerson. Había adquirido absoluta confianza en dado caso de volver a toparse con el monstruo marino. Mantuvo vigilancia nocturna como si fuera el ojo desvelado del faro, pero minutos más tarde un sueño amniótico lo trasladó a un cálido vientre del que ya no pudo despertar hasta que dio a luz la mañana. Un día nuevo había nacido cuando Emerson abrió los ojos. El sol era un punto gris nimbado a causa de la neblina, y eso le produjo una intempestiva sensación de rareza. A escasos metros, vio a los pelícanos madrugadores sobrenadando en las inmutables aguas. De pronto se sobresaltó al ver una atarraya en su embarcación. Chistó los dientes intentando comprender cómo fregados había llegado hasta ahí. Esperó que una respuesta le aclarara sus dudas, pero en cambio no obtuvo ninguna. Entonces, como si el mar fuera un caldo en ebullición, una cantidad bárbara de peces comenzó a coletear entre sí, convulsionándose, atrayendo a las aves playeras. Se acordó de la promesa que le había hecho la Cordelia, aquella promesa de un negocio redituable. Tomó el arte de pesca e hizo el lance a guisa de faena. La red fue un manto sagrado que cayó por encima del festival de agallas, escamas y espinas, expandiendo una circunferencia más o menos precisa. Del rostro moreno lamido por los soles incandescentes brotó una sonrisa oronda. La diosa calva de la fortuna le guiñaba a Emerson sin saber por qué. Sin quererlo se había convertido en pescador, así como un día fue pepenador en Tapachula o mendigo en Tierra Caliente; hasta que llegó al otro lado, allá fue bracero en Tucson y jardinero en Phoenix. La migra le dio para atrás y se instaló en Culiacán. Ahí con lo ahorrado compró maquinaria y ejerció su verdadero oficio: mecánico automotriz.
Por primera vez, Emerson sintió que sus llagas dejaban de ser oprimidas por las manos del tiempo. Había vivido en la precariedad pero con el peculio de las ventas, se encomendó a sustituir los bidones de plástico de su balsa por cámaras de llantas. También consiguió las suficientes láminas que usó para armar una cabina con techo. Más adelante le pondré un motor para llegar hasta la isla de en medio y pescar langosta, se dijo ilusionado de cumplirlo un día.
En la lejanía, los pescadores jugaban damas chinas en la palapa de Playa Norte. Miraban a Emerson trabajar bajo sospecha. Algo tenía su pescado que era distinto a los demás. No solo era el predilecto de la Cordelia, sino que otras vendedoras se peleaban su producto. Mijo, acuérdate que primero debes atender a la reina y luego a la plebada, le dejaba en claro la changuera.
Noche tras noche, en el desvelo de su balsa, a Emerson lo visitaban distintas criaturas marinas, y nomás amanecía, una fuente de peces emanaba sobre ese mismo lugar como si de un regalo se tratara. Una vez quedó hipnotizado bajo el influjo de medusas estroboscópicas, y antes aparecieron en la necrosis del mar equinodermos, hipocampos, ballenatos. Y un sueño reiterativo lo conducía a la oquedad del Crestón, en las profundidades de un túnel sombrío y húmedo. Ahí se hallaba su mujer, Mara, desnuda sobre un islote, expulsando de su sexo cefalópodos de una oscura viscosidad mientras se ahogaba en el insoportable llanto del dolor. Entonces, Emerson resbalaba en el vórtice de un voraz hoyo negro como si fuera succionado por las ventosas de unos tentáculos. Despertaba sudando, con los vellos de la piel afilados, sin recordar la pesadilla, lleno de sed y convencido de que Dios había envenenado todos los mares del mundo solo por divertimento. Algún día cuando el gran océano muera, no habrá más que médanos recubiertos por sal y osamentas, pensaba.
Él mismo poseía un alma ensalitrada, y esa desecación humana lo llevó a El Ancla de Oro.
Cuando entró a la cantina, las notas rítmicas de un acordeón lo recibieron, y mientras se encaminaba a la barra, los berridos de una voz chillona plagiando a Chalino Sánchez, entonaba a todo pulmón El Navegante. El Pifas le tendió una Pacífico helada como un hueso, y al pegar el primer trago, Emerson espulgó con su mirada a cada uno de los parroquianos. Por encima de su hombro, alcanzó a ver a la Cordelia apelotonada en un rincón. Ella también se topó unos ojos pequeños y redondos de garrobo, y en cuanto atrapó su atención, saltó de su silla para ir a su encuentro en actitud discursiva. Mira nomás, mi pescador favorito acaba de caer del cielo. Olvidaste lo primero que te dije, ¿verdad? Pues que no te gastarás tu marmaja en este lugarsucho, y aquí andas, bien obediente que me saliste. El Pifas intentó ocultar su recelo y evitó reclamarle a la Cordelia como lo hubiera hecho con otro cliente. Los labios de Emerson se estiraron hasta formar el arco de algo que se asemejaba a una sonrisa. Ya ve, no recuerdo ni la última vez que vine a una cantina. Allá en Culiacán seguido iba al Guayabo, dijo Emerson echando a andar su atrofiada memoria. El olor a pescado frito le abrió el estómago. Tienes hambre, ¿no es cierto? Estoy segura que nunca has probado la langosta. Si a poco crees que solo la gente ricachona la come. Ahorita te hago una y unos camarones a la diabla también. ¡Pifas!, háblale a la Gaby para que le dé una mesa y de paso le sirva unos ostiones, ordenó Cordelia.
La noche era lúcida y el calor no era tan aplastante como otras veces. Emerson masticaba la langosta revelando en su rostro una satisfacción que hace mucho se había ausentado. No me vas a negar que me salió rebuena, hasta te estás chupando los dedos, se jactó Cordelia. La Gaby dejó en silencio una cubeta de cervezas, y apuntó unos números chuecos y feos en un cartoncillo. Los ojos de Emerson tropezaron con los de Cordelia, exponiendo una mirada plenamente infantil. ¡Salud!, por el mejor pescado de Playa Norte. Chocaron las panzas de sus botellas y bebieron en sincronía. Ya era hora, traigo rato arrastrando las desgracias, dijo Emerson sin mostrar ninguna otra emoción. Cada quién va cargando su propia cruz. Por algo Dios hace las cosas, y nos pone las pruebas más duras para que las superemos. A mí, por ejemplo, me mandó un mal hombre, y luego un par de hijos idénticos al Toño que ya enterré porque andaban de malandros, Cordelia besó la figura de un San Judas Tadeo que colgaba de su cuello cuando terminó de hablar. Emerson hurgó en la tómbola de su cráneo, las palabras exactas para responder pero no encontró las indicadas. No te imaginas el dolor que una madre siente a la pérdida, también nosotras somos huérfanas de hijos. El trago de la cerveza le comenzó a saber más amargo a Emerson en el gaznate. Pensó en Gerson, si en realidad se había convertido en un hombre hecho y derecho o todo lo contrario, se encontraba soterrado nutriendo gusanos igual que los hijos de la Cordelia. ¿Qué es la vida, sino un animal voraz que te da caza hasta herirte de muerte?, dijo ella.
Las trompetas desafinadas de la banda lo sustrajeron de una incómoda introspección. Se sintió alarmado cuando un par de ojos atracaron en el muelle de su nuca. Dos pescadores malencarados miraban a Emerson como a un repulsivo intruso. No les hagas caso, así son los hombres de este pinchi puerto: fieras y hocicones. No te van a hacer nada, te envidian porque las changueras adoramos tu mercancía, y no dudo que se los lleva el diablo porque estoy aquí contigo y no con ellos, dijo Cordelia mostrando el esmalte desgastado de sus dientes.
Sobre la cabeza de Emerson flotaban nubes de alcohol y las notas musicales de un corrido. La borrachera había mejorado los acordes de la banda. La Gaby dispuso más cervezas y hielos; no se retiró sin antes apuntar otra cifra casi ilegible en el cartón. Cordelia se le fue acercando, y él por instinto, la rodeó con su brazo. Espontáneamente, en su conciencia Mara cobró vida, primero inmaculada, y después su imagen se tornó borrosa hasta convertirse en una sombra hecha por el material de aquel sueño reiterativo que fue desvaneciéndose por completo.
Un par de horas más tarde, los comensales abandonaron El Ancla de Oro. La música se había suplantado por el ruido de sillas y mesas empalmadas. Emerson no necesitó descifrar la mirada risueña de Cordelia para saber lo que ella quería. Salieron de la cantina a trompicones, abrazados por la gravedad, apoyados en la pared. Descendieron las calles reticulares hasta que la brisa del oleaje se estampó en sus rostros. Sus cuerpos eran sombras en movimiento que los trasnochados ignoraban. Cruzaron al malecón para perderse en Playa Norte. Se internaron en el mar. La balsa era impulsada por la fuerza de un viento fantasma. El techo abierto e inmenso del cosmos, exponía como un animal herido sus órganos conformados de astros brillantes pero muertos hacía miles de años luz.
Refugiados al amparo de aquel universo apocalíptico, sus cuerpos desordenados e inquietos trataron de encajar, buscándose como las mitades de un andrógino dividido por un trueno. Sus respiraciones eran húmedas, desesperadas de anhelos. Ambos exhalaban el tufo de sus carnes, Cordelia traía impregnado en la piel pescados, moluscos, cloro; la verga de Emerson, un pellejo oleaginoso que contenía todos los olores del mar y sus tristezas. Aun así, se besaron bruscamente, con una rabia a punto de reventar los labios. Las manos enloquecidas como las alas de un insecto conmocionándose dentro de un frasco de cristal, rastreaban lugares inaccesibles, ocultos, deshabilitados. La espada ofídica de Emerson se clavó en los pliegues de Cordelia, quien musitó un quejido sordo, pronunciando a Dios en vano a cada embate. Los parpados de Emerson bailoteaban incontenibles, convulsos, para luego cesar en el momento en que derramó la porquería blanquecina que había dentro de su cuerpo. Soltó el aliento y en él se fueron todas sus fuerzas. Ahí quedó transido, tendido en el hilo de un silencio que se estiró hasta romperse en un rumor de voces quedas. Entre la negrura de la noche algo ajeno lo observaba. Sus ojos nublados desfallecieron pero antes quiso adivinar quién lo llamaba a lo lejos. Lo demás fue confuso. La mitad del torso de una mujer desnuda emergió de un mar de otro siglo. Tomó el cálido rostro de Emerson con ternura y lo acarició al igual que a un niño. Sintió una profunda calma intersticial. La mujer tenía la voz de Mara, la de su madre, incluso el de la propia Cordelia. Un canto salado le inundó los oídos, y con ello una terrible sensación lo desdoblaba. Su cuerpo se hizo pesado, inanimado. No podía escapar. Quería estar vivo. Por eso luchó para no ser devorado por las tinieblas, pues la hermosa criatura había abandonado su condición de mujer. Atemorizado, Emerson contempló a la bestia con los ojos abiertos. Sus globos oculares a punto de estallar vieron acercarse unas encías hinchadas de sangre que colgaba de una hilera de dientes afilados. Comprendió que era un esfuerzo inútil resistirse y se resignó a ser presa de su destino.
Amaneció estragado, más de lo habitual. Lo había alarmado la sinfónica de sus intestinos. De un tiempo para acá, Emerson necesitaba trasplantarse nuevos órganos. Tardó unos minutos en que su cabeza se topara con la realidad. De modo que el peso humano del dolor se le fue acomodando en cada fragmento de su ser. Le fue difícil recordar. Sin embargo el aroma untado en su piel le evocó las cosas de anoche, las cervezas, la langosta, las caricias, a Cordelia. Vomitó los recuerdos líquidos por la borda, dejando consigo una sensación pastosa en su boca. ¿Cordelia?, se sobresaltó al formarse pieza por pieza en su cerebro. En la balsa no estaba. Entonces dudó. Volteó a su alrededor. Nada. El mismo mar de siempre lo acompañaba. Pensó de pronto que quizá Cordelia había despertado y salió nadado hasta llegar a la orilla. Los tañidos de las campanas que resonaban desde las torres prismáticas de la catedral le recordaron también que era domingo. Dios es un burócrata de mierda, hoy ni trabaja el huevón, se dijo. La Cordelia debió angustiarse porque le pondrían falta en la misa de diez, Emerson trató de convencerse de sus palabras. Se tranquilizó al imaginar el escenario que más le convenía, pues la náusea impidió un esfuerzo por pensar más allá de lo posible. Retomó el sueño fustigado por la resaca y no supo de sí mismo en todo el día.
La luz del amanecer despertó de golpe a Emerson. Todavía medio dormido, se esforzó por incorporarse a un nuevo día. Notó que las gaviotas carroñeras habían invadido parte de su balsa. Las espantó aleteando sus brazos, haciéndolas volar despavoridas al instante. Una sola quedó picoteando algo extraño. Se acercó y una punzada en el estómago lo hizo caer de rodillas. Lo que vio le provocó arcadas. Un charco de sangre rodeaba la cabeza de un león marino. Tenía los ojos apagados, completamente grises. Sintió despreció y a la vez terror por el o los culpables. ¿Quién sería tan cruel para encargarse de separar la cabeza del cuerpo de un animal como éste?, se preguntó. No pensó en nadie más que en los pescadores de Playa Norte. Fueron ellos, la pusieron mientras dormía, acusó. No era un hombre beligerante, ni de desafíos, y aunque por su mente transitó la idea de enfrentarlos, él mismo se opuso. Arrojó la cabeza a las gaviotas y limpió la balsa. Entre la sangre encontró el collar de San Judas Tadeo que le pertenecía a Cordelia. Debió caérsele, se dijo. Acordó en devolvérselo cuando acudiera a venderle pescado, pues ¿qué es una devota creyente sin su santo?
La Cordelia no estaba atendiendo su puesto. Preguntó a otras changueras por ella pero nadie supo sobre su paradero. Regresó preocupado a Playa Norte. Los pescadores lo miraban feo de los pies a la cabeza. Lo llamaban pinchi salvatrucha, le gritaban que se fuera a la mierda, que se largara del puerto para siempre. A pesar de los insultos y amenazas, desistió en reclamarles del terrible shock que tuvo por haber encontrado la cabeza de un animal muerto en la mañana. Sin decir una sola palabra pasó de largo, se subió a la balsa y no dejó de pensar en Cordelia el resto del día.
Los días se tornaron uniformes y repetitivos. Aquel pescado que brotaba brillante en un mar de cuchillos ahora salía en mal estado, podrido, apestoso, como el rumor de la desaparición de Cordelia que envolvía a Emerson, quien sentía en sus hombros la inaguantable carga de la sospecha. Era el peso de muchas cosas, pero sobre todo el de la angustia y el miedo de antaño que lo trasladaban a sus peores pesadillas. Por eso sintió un temor repentino volcarse en su contra.
Los bañistas en Los Monos Bichis se amontonaron alrededor de un bulto inflado y exánime. Al principio creyeron que se trataba de un león marino que el mar había desechado como de costumbre. Descubrieron que era un ahogado tendido sobre la arena cuando su forma humana quedó despojada de las algas marinas que cubrían al cuerpo. Quizá todos los ahogados eran azules, pero no todos eran hermosos. El cadáver estaba en avanzada descomposición, era miasma que olía a mar y a la inmundicia arrojada del desagüe que se mezclaba en la espuma de las agobiadas olas. No por nada a esa playa en especial le llamaban el cagadero. Un salvavidas llegó para reportar al mando policíaco lo sucedido. La occisa es una mujer de entre cincuenta o cincuenta y cinco años, de complexión robusta, tez morena, de uno sesenta de estatura, presenta rasguños y mordeduras en la zona abdominal, como si hubiera sido atacada por algo, reportó en su radio. Pronto se amontó más gente, y los murmullos se incrementaron. De voz en voz se supo que el cadáver tenía nombre, todos los muertos debían poseer un nombre y aquel se llamaba Cordelia. Fue la esposa de uno de los pescadores quien la reconoció. Le dijo a uno de sus niños que fuera corriendo para avisarle a su papá. Llegó junto a otros pescadores al mismo tiempo que los elementos de la policía acordonaban la zona. Luego, el silencio se rompió con algunos llantos cuando los peritos se llevaron a la pobre Cordelia envuelta en una sábana blanca. Los pescadores comenzaron a rezongar, les exigían a los municipales que se encargaran del culpable. Que el salvatrucha de Emerson la había ahogado. Que por eso se veía cauteloso y nervioso. Y que si ellos no tomaban cartas en el asunto, los mismos pescadores cobrarían justicia por su propia mano. Lo cierto era que a los policías no les correspondía investigar un supuesto crimen. Llevaría tiempo resolver el caso. Por eso los pescadores fueron tras Emerson. Armados con los cuchillos para descamar pescado, y machetes con los que cortaban cocos. No encontraron más que la balsa, la cual incendiaron como una advertencia en dado caso de que volviera.
Emerson no estaba hecho para confrontar sus temores. El anzuelo de la incertidumbre lo acompañaría hasta la tumba. Cuando se subió al vagón del tren pensó en todo lo que dejaría atrás. Su familia, un hogar flotante, a la Cordelia. También pensó en su otro hogar, el de un país que quizá ya no existía y en donde igualmente sería como cualquier otro extraño. En el mar de tierra en donde estarían los huesos de su madre. Pensó que sin importar a donde fuera una bestia lo acecharía. El cielo quemó sus naves dejando ver el tono rojizo inconmensurable de su creador. Un extraño de aspecto andrajoso surgió de la oscuridad del vagón. El viejo tuerto de mirada ciclópea le sonrió a Emerson. El tren comenzó a avanzar con un esfuerzo lento, hacia el sur. Un silencio perduró por un rato hasta que Emerson balbuceó unas palabras sin antes besar la imagen de San Judas Tadeo. ¿Eres tú, Dios?
Pero nadie contestó.
Saúl Valdez (Mazatlán, 1983) estudió la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad de Occidente y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha publicado el libro de cuentos “Parábola del Venado”, editado por el ISIC en 2015. Sus escritos han aparecido en distintas revistas impresas y digitales, así como en las antologías Ráfagas de Nombres, Poetas del Sur de Sinaloa, Cuentos desde la Orilla, La liebre es ligera y Álbum Negro. En 2018 obtuvo la beca del Programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el género de novela.
Arte de Loreto Soledad