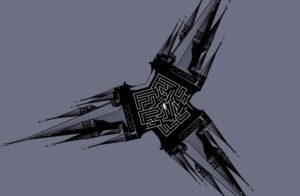Siempre quise perder la niñez y cuando la perdí, pasé el resto de mi vida tratando de recuperarla.
A los siete años era una mujer metida a la fuerza en aquel cuerpo escuálido, sin formas, que me hastiaba. Feúcha, pálida, de aspecto desnutrido, me debatía interiormente por atraer a los hombres maduros y los amigos de mi papá se volvían, a menudo, el blanco de mis fantasías.
Había uno, Horacio: alto, rubio, ojos marineros. Me volvía loca. No era sensible como el lírico latino, ni componía odas; se inclinaba por Los Tigres y El Libro Vaquero; sin embargo, bajo su indumentaria de hombre de campo, se adivinaba una escultura. Cuando escuchaba su voz desde el barandal de la calle, corría a preguntarle, con la vocecita más dulce: ¿En qué le puedo ayudar? Al girarme, buscaba caminar con ritmo, apretando las nalguitas y extendiendo, lo más posible, el talle. Las visitas masculinas eran frecuentes, mi padre siempre fue muy amiguero. Pero no todos sus conocidos eran gentiles, algunos me llamaban niña, razón para que los encarara: Soy Georgina, pero tú puedes decirme Georgette, le aclaré a un macho que torció la boca al escucharme.
¿Cómo había dado con esa versión de mi nombre? Imposible saberlo, el caso es que me sonaba muy sensual ser una Georgette. Ahora sospecho que de haber sido una Nicolasa lo habría innovado en Nicole o María lo habría llevado a una Marie. El asunto era vivir una transformación total y definitiva, que me distinguiera del resto de las mortales.
El macho al oír Soy Georgina, en ese mismo instante le advirtió a mi progenitor sobre mi precocidad, elemento suficiente para que se me ordenara entrar a la recámara y no salir hasta ser necesitada. Estuve aburrida, aguzando el oído para analizar la voz de la visita, un timbre tan masculino que me hizo perdonarle al galán su carácter delator y antes de pensarlo ya estaba atravesando el recibidor, hacia la cocina, con el objetivo de observarlo.
Tenía la edad justa: treinta y tantos, muy rústico para mis pretensiones; pero es un hombre; pensé, tratando de justificarlo, porque cualquier error cometido por alguien bello, me parecía poca cosa. Oler, mirar, tocar y sentir dentro de mí los movimientos de un hombre fueron desde entonces razones suficientes para acometer cualquier hazaña. Estar con ellos, vivir para ellos y escribir sobre ellos, sería la única forma posible de existencia. Lo supe desde que mis ojos se encontraron por primera vez con una mirada masculina.
Todas mis alucinaciones se las platicaba a las únicas que podían comprenderme, las vecinas de enfrente, unas mujeronas frondosas y sensuales, el vivo retrato de lo que yo quería ser. Eran mis mejores amigas. Las niñas de la escuela y las hijas del barrio me producían ronchas: insulsas, tontas, bobas; ingenuas hasta la náusea.
Se divertían con muñequitas.
Yo jugaba a ser mujer.
Usaba las zapatillas de mi mamá, me maquillaba; de noche, cerraba con doble llave la puerta de la habitación, me ponía sus sostenes y los rellenaba con algodón; el calzón rosita lo reducía metiéndolo entre las sentaderas.
A continuación me recostaba para imaginarme entre los brazos del hombre, pero él no llegaba. ¿Cómo era? Grande. Fuerte. De manos enormes para llenar a la niña, para tomarla y elevarla a la altura de la boca y darle el beso más intenso de la historia de la humanidad. Después besaba a la almohada con furia; mordisqueaba la tela, tallaba las caderas contra el colchón. Terminaba agotada y sólo entonces, conciliaba el sueño.
Una mañana me puse a contar los días que faltaban para cumplir veinte años: cuatro mil setecientos noventa y cinco. De pura depresión me puse a llorar. Lloraba muchísimo, me sentía desgraciada, incomprendida. Ni siquiera me bajaba la regla, aquel bendito remedio que haría florecer mis formas, según me había dicho mi madre cuando le pregunté si seguiría igual de flaca toda la vida.
¿Qué prisa tienes?
Se lo dije: Quiero tener novio.
Me observó muy seria: Puedes andar con un niño de la escuela.
Sosteniéndole la mirada, le respondí: A mí me gustan los grandes.
El hilo de sangre que escurrió por la nariz, producto de la bofetada, desató una guerra ácida entre mis padres. Las recriminaciones abarcaron cuatro generaciones del árbol genealógico de mi papá, donde, según ella, reinaron desde tiempo inmemorable las putas.
Cuando al fin se calmaron, acordaron llevarme a la psicóloga, pretensión que fue olvidada muy pronto, no así la vigilancia. Mi mamá caía de sorpresa en mi habitación para interrumpir mis fantasías. Además, me prohibió hablar con adultos: si quería jugar lo haría con niñas de mi edad, las mujeronas de enfrente fueron advertidas: nada de pláticas morbosas delante de mí, si algo me pasaba, ellas serían las responsables.
Forzada, busqué la compañía de las primas y dos mocosas más a quienes obligué, bajo amenazas y sobornos, a dejarse acariciar por mí. Las arrinconaba en el patio e imaginándome que se trataba del hombre, les extraía sangre de los labios.
Me aguantaron poco, en cuanto me aproximaba, huían. Eran inocentes, saludables, ¡eran niñas! Eran lo que yo no quería ser. No me cabía en la cabeza la idea de habitar un cuerpo pequeño, sin gracia, incapaz de excitarlos a ellos.
Paralizada para hablar con las mujeronas de enfrente e impedida para jugar con las tontitas, mi panorama de amistades se recortaba. Exiliada del paraíso, me dediqué a atender las conversaciones de los adultos, escondida en los rincones, segura de que entre líneas viajaban mensajes que yo tenía la misión de descifrar, porque en su contenido, en su esencia, estaba la gran verdad de la vida. De mi vida.
Un fin de semana, mi mamá recibió la visita de una comadre y, a sabiendas, de que la llevaría a la recámara matrimonial, me adelanté y oculté bajo la cama.
Muy pronto las dos mujeres entraron y se fundieron en un abrazo intenso, anhelado durante meses. Desde mi escondite podía ver las piezas de ropa que caían al suelo. Las comadres, lo entendí en un nanosegundo, eran amantes. Sus voces sofocadas por el deseo confesaban el dolor por la espera, la insatisfacción por un romance clandestino que las disminuía como personas; la pasión entre dos seres humanos no tendría por qué mantenerse en reserva y ellas sufrían al ver recortado el tiempo que les pertenecía.
Yo imaginaba sus lenguas guerreras; sus piernas trabadas, balanceándose a un mismo ritmo.
Me angustiaba no poder salir y mirarlas, para gozar yo también de sus caricias; me molestaba que una de ellas fuera mi madre y que fingiera odiar cualquier aspecto lúbrico de la gente. Pensé que yo nunca sería una hipócrita que se solazaría en actitudes pudibundas; iría por el mundo caminando de frente, lista para reconocer mis apetencias y debilidades.
Esperé media hora después que terminaron para meterme en mi refugio oficial y tomar aire. ¿Delataría a mi progenitora?
No, eso sería traicionar a mi especie: si pugnaba por un mundo libertino tenía que propiciarlo, volviéndome cómplice de hombres y mujeres, pero de niños y niñas, ¡jamás!
La profesora de segundo grado envió un citatorio a mis padres. Ya reunidos, en la dirección, tutores y docentes, ex tendió un veredicto: Demasiado avanzada y suspicaz para su edad. No se involucra con el resto del alumnado y tiende a cuestionarlo todo.
Mi papá preguntó:
¿Es mala estudiante?
Al contrario, es la mejor de la clase.
Entonces, maestra, póngase las pilas: si una niña de siete se muestra más madura que usted, el problema no es de ella. Yo escuchaba sentadita en una silla, con las piernitas cruzadas y el talle erguido, una verdadera miss, demasiado digna para esa retrasada. Cuando volví al salón mis compañeros me pregunta ron ¿para qué te querían? Sin girarme les respondí: para confirmar que soy la mejor.
En cierto sentido, lo era. Mi ansia de conocimiento era tan insaciable como mi carne. Leía cualquier papel con letras: las cajas de los cereales, los envases de leche, la folletería que llegaba por correo, el periódico, las revistas, los recetarios y no se diga de publicaciones alusivas al tema amoroso: las consumía con verdadera voracidad: del sexo, del amor, del erotismo que ría saberlo todo.
Pero no se piense que tenía una idea romántica: en mi fantasía nunca pintaban esas escenas de te voy a besar cada pedacito de piel. La ternura y la delicadeza, me parecían debilidades. Lo mío era más directo; quería experimentar sexo fuerte, tener a un hombre enfurecido por las ganas acumuladas: bañarlo en mi fuego líquido y ver su carne palpitante, consumida en llamaradas.
Esas serían las mejores flores para mí: un hombre que se entrega con coraje, te regala una tonelada de pétalos.
Y pensar que muchas mujeres prefieren los pétalos a las ganas. Declaro con solemnidad que pertenecí desde mi nacimiento al club de las malvadas. Me sentía obligada a ayudar, respetar y hasta promover a los libertinos del mundo y eso sin contar que jamás había leído al Marqués de Sade ni tenía sospecha sobre la existencia de Juliett; no digamos de Lolita de Nabokov, que para esas fechas ya estaba publicada.
Esas referencias me llegarían mucho después, cuando la vida ya me había transformado en la mujer que soñé ser. Sonaré pedante, pero ni Lolita ni Juliett me superan en edad de ingreso a la depravación: la primera tuvo sus inicios a los doce años y la segunda a los catorce; les llevo una ventaja de por lo menos un lustro.
Espero mantenerme en primera línea por mucho tiempo, aunque con las nuevas tecnologías todo puede suceder. Justo durante el día de brujas, cuando algunas mujeres aprovechamos para vestirnos de vampiresas, miré a una bebé de dos años cuya mamá le confeccionó un trajecito de Gatúbela; lo peor es que son las mismas madres quienes, cuando la chiquilla lanza sus primeros dardos, ponen el grito en Internet. Señoras, por favor, si tienen hijas entre los tres y los doce, guarden en caja fuerte los disfraces y los amantes. Y cuando las chiquitas les pregunten cómo se hacen los bebés digan la verdad: por obra y gracia divina.
También fue por contubernio con lo espiritual que mi búsqueda se sostuvo. En mi tienda de campaña imaginaria, les rogaba a los soldados divinos que apresuraran la llegada de aquel, cuyo aliento me haría temblar.
Mi ceguera me obstaculizaba para percibir que el hombre siempre estuvo ahí, próximo, atento a mis movimientos. Sus miembros llevaban sangre de mi sangre, sus tejidos contenían una parte de mi ADN, su único defecto era la edad: apenas me llevaba diez años. Su virtud: era el primo favorito de mi papá. Los ingredientes para una gran pasión.
Para mí, era mi tío, mi tío querido, quien estiraba mis rizos cada vez que pasaba ante él; me regalaba libros y entraba y salía de casa, con la libertad de quien se sabe en confianza. Una tarde de luz filtrada a través de las cortinas, cuando los muebles de la sala parecían capaces de guardar secretos y mis padres se sumergían en una siesta de pieles sudadas; mi tío me llamó: Ven, quiero decirte algo. Y yo, midiendo el terreno con pasos cautelosos, inquirí: Qué cosa. Él, aproximándose un poco más, respondió: Algo que te gustará. Me aparté y lo reté: No creo que quieras. Con voz quemante, me susurró: ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes que no quiero?
¡Qué diferente me supo ese beso! Nada que ver con besar la almohada, había intercambio de saliva, respiración, química; me ahogaba el deseo: mis manos eran insuficientes para abarcarlo, las suyas ni tenían que moverse para cerrar mi cintura.
Muy pronto abandonamos la boca ajena y buscamos otros territorios para degustar: cuello, pecho, vientre.
Estábamos locos, desesperados. Locos por pertenecernos; desesperados por vencer todos los obstáculos que lo impedían. La preocupación constante era que no nos sorprendieran; en cuanto presentíamos la invasión de ajenos, fingíamos leer mis libros y tras comprobar que el peligro se había marchado, volvíamos a nuestra carrera por comernos.
El romance se prolongó un año, hasta que él se fue a otra ciudad a iniciar sus estudios. Cuanto más se acercaba la fecha de la despedida, más intensa se volvió la pasión, los besos se mezclaban con lágrimas y promesas.
Dime que vendrás por mí, júramelo.
Te lo juro.
En cuanto se fue, conocí la primera verdad del amor: el que se va no regresa. El tío jamás volvió por mí. Nos encontramos en la boda de su hermana: él, con diez años más; calvo, gordo, casado. Parecía un anciano. Yo llevaba veinte menos dos y un currículum que acentuaba el movimiento ondulatorio de mi cabello azabache sobre una espalda blanca, larga y flexible, en cuyo fin, y muy por encima del escote, se advertía el hueso de mi cóccix.
Además, mis gustos sufrieron una ligera variación. Cuando el tío se animó a abordarme con la insulsa pregunta de ¿nos conocemos? Su hijo de siete, tal vez enviado por la mamá celosa, corría por la pista de baile; se veía sonrojado, sudoroso, guapísimo.
Conforme se aproximaba a nosotros, mis pulsaciones aumentaron de manera escandalosa; sentí que se me abriría el pecho y que mi corazón caería al suelo, transformado en orgasmo. Dejé que llegara, lo tomé en brazos y sin mirar al papá le dije y tú cómo sabes que no quiero. Y lo besé con la inexperiencia de una chiquilla de su misma edad, ruborizada en el primer contacto con la piel amada. Al fin había recuperado la niñez, frente al hombre que me ayudó a extraviarla.
Aleyda Rojo. Escritora, editora, periodista y promotora cultural. Ha publicado las novelas Más frescas las tardes, Defensa de lo prohibido, Brujas del tiempo, Ataque a la piedad y Caballero dinosaurio, así como el libro de cuentos Chispas de un mismo fuego. Otros de sus cuentos y ensayos se encuentran dispersos en revistas y antologías.
Arte de María Vez.