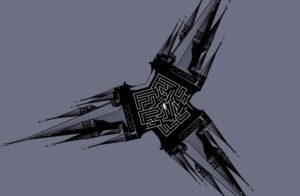La carretera se convirtió en una secuencia de curvas desde que se adentraron en la sierra. Gloria luchaba por dominar sus náuseas dando largos respiros mientras mascaba un chicle de menta. El manto verde, producto de las lluvias estacionales, se extendía a los lados del camino. Unas cuantas nubes blancas moteaban el cielo sin obstruir la luz del sol; no obstante, sobre el vidrio delantero de la camioneta se estrellaban las gotas de la llovizna. En otras circunstancias, ella habría disfrutado del paisaje, pero, con veintidós semanas de gravidez, lo único que lograba sacar de ese viaje era el deseo de vomitar.
—Está lloviendo con sol —dijo Abel, con un exagerado tono ranchero—. ¡Ha de estar pariendo una venada, oiga!
—Ya no aguanto. Párate en cuanto puedas, ¡porfa! —Odiaba que su esposo hablara en ese tono, sentía que se burlaba de su padre.
Abel detuvo la camioneta en un descanso de terracería, al lado de la carretera. Ella abrió la puerta de inmediato y se arqueó, vaciando el estómago. Después se recostó en el asiento con la puerta del copiloto abierta, la lluvia había cesado y el viento corría fresco con un olor a tierra húmeda y hierbas. Él bajó de la camioneta, sacó una botella de agua de la hielera que traía en la caja y se la entregó a su esposa. Caminó hacia el borde del descanso y contempló, a lo lejos, la cascada que emergía de un peñasco para perderse dentro de la vegetación.
—¡Aquí está al chingazo para liberarla! —dijo a su mujer en voz alta.
Ella no entendió en un inicio de que hablaba, el aire fresco y el agua helada habían logrado calmar sus nauseas. Un hormigueo recorrió la piel de su espalda cuando recordó al animal que se encontraba en el asiento trasero. Para ella una casa estaba vacía sin la presencia de gatos y perros, y el escándalo de los pericos; pero le tenía pavor a las serpientes. Un miedo implantado por su madre desde su infancia en el rancho. Allí temer a las serpientes significaba salvaguardar la vida. Abel regresó a la camioneta, besó a su esposa en la frente y sacó un balde con tapa, de la parte trasera de la cabina. Algo siseó dentro del balde, a Gloria se le hizo un nudo en el estómago.
—Con mucho cuidado.
—No te preocupes, no es venenosa.
Él caminó hacia unos árboles de troncos pálidos, a un costado del mirador. Quitó la tapa del balde y metió la mano dentro. La sensación de hormigueo volvió a Gloria cuando su marido se irguió con una boa constrictora, de más de un metro de longitud, enredada en el brazo. Abel la colocó sobre sus hombros y extendió las manos a los lados.
—¿Ves?, es muy dócil —flexionó la pierna derecha hacia el frente con la punta del pie apuntando a suelo—. Como Salma Hayek, “Satánico pandemónium”.
—Te va a morder por andar de payaso ¡Ya suéltala!
Decidió dejar de torturar a su esposa y puso al animal sobre el brazo de un árbol. La boa se enroscó con su lengua bífida expuesta, la luz del sol daba brillos tornasolados a sus escamas.
—¡Cuídese, señora! —se inclinó ante la serpiente y regresó al vehículo.
—Estoy segura que tú eres el único borderline de protección civil, que se pone a rescatar culebras.
—Aquí no le hará daño a nadie —se recargó sobre la ventanilla del piloto para hablar con su esposa—. Sólo tendrá que cazar ratas en el monte, en vez de hacerlo en la bodega donde la agarramos.
Escucharon un motor, ruidoso y chillante, que se aproximaba. Él adivinó que se trataba de una motocicleta antes de que apareciera por la carretera. La conducía un hombre joven, vestido con una camisa de manga larga, gorra y lentes oscuros. Disminuyó la velocidad al pasar junto a ellos y se siguió camino abajo.
—Pa estos rumbos está lleno de punteros —Abel subió a la camioneta—. Lo bueno es que traigo los logos del municipio en la troca, sino capaz que me la tumban.
Dieciocho kilómetros después, la carretera se convirtió en un camino de terracería abovedado por árboles de troncos pálidos. Avanzaron durante veinte minutos hasta que un arco de ladrillos, seguido por una calle empedrada, les indicó que habían llegado a su destino. “Satohua, Pueblo Mágico” se leía sobre el arco, en grandes letras anaranjadas.
—Bueno, pues ahora a buscar al síndico, como te dijeron.
—No va a ser difícil, es la señora de un abarrote, a un lado de la iglesia. Dudo que haya más de una iglesia aquí.
—¡Pues, bien sabido va a ser! —dijo con el exagerado tono ranchero.
—Ya deja de hacer eso. Se te va salir una burlita de esas frente a la gente de aquí, y no creo que les haga mucha gracia.
Satohua era el pueblo donde Gloria prestaría su servicio social, como doctora en la unidad del centro de salud. Viviría allí hasta recibir la incapacidad por embarazo, pues estaba demasiado lejos de Culiacán como para ir y venir todos los días. Comparada con algunos de sus compañeros que terminaron prestando el servicio social en regiones rurales del sur del país, se sentía bastante cerca de casa. Era domingo, así que Abel, tuvo oportunidad de llevarla sin faltar a su trabajo, lo cual Gloria agradeció mucho, pues no se veía viajando sola en un camión foráneo hacia un pueblo, metido en la sierra, al que nunca había ido antes.
Después de circular un poco por calles angostas y empedradas, flanqueadas por casas, de colores opacados por el polvo, salieron a una plaza, concurrida por turistas que acudían a Satohua para visitar las cascadas. Divisaron la iglesia al lado de la plaza: sus muros de ladrillo no estaban enjarrados y aun así se trataba de una construcción imponente, con dos torres a los lados de su entrada. Gloria recordó haber leído un artículo donde se mencionaba que esa iglesia era un modelo a escala de la catedral de Culiacán. Tal cual lo previó, no tuvieron dificultad en localizar la tienda de abarrotes.
—¡Buen día les de dios! —Saludó una mujer cuarentona, apenas habían puesto un pie dentro del local.
—¡Buenos días! —Respondió Abel—. Estamos buscando a la síndico.
—La señora Magdalena —se apresuró a decir Gloria.
—Pues ya la encontraron, oiga —la mujer avanzó hacia ellos, limpiándose las manos en su delantal antes de extendérselas para saludarlos—. ¿Y, pa qué soy buena?
—Abel, para servirle —estrechó su mano —. Y ella es mi esposa, Gloria. Venimos por las llaves de la unidad del centro de salud.
—¿Usted es el nuevo doctor? Qué bueno que llegó, tenemos dos semanas sin doctor, y la pobre de Manuelita ya se anda volviendo loca, atendiendo a toda la gente ella sola. Le sabe al asunto, pero nomás es enfermera.
Magdalena sonreía con las manos sobre la cadera. Era de complexión delgada y cabello rizado, teñido de rubio, que le caía hasta los hombros.
—Perdón por la confusión, pero la doctora soy yo. Mi esposo sólo vino a traerme.
La sonrisa de la mujer síndico se borró de su cara. Miró a Gloria de pies a cabeza, deteniéndose en su vientre pronunciado.
—¿Pa cuando pare, doctora?
—A finales de año.
—Tons no nos va a durar mucho antes de que la incapaciten.
El motor de una motocicleta gruñó a sus espaldas, Abel volteó: era el mismo sujeto que habían encontrado en la carretera. El hombre miró, por unos segundos, las placas de su camioneta y se siguió de largo.
—No se preocupen. Estos nos cuidan más que los chotas y por lo general no se meten con los foráneos, pa no regarla con el turismo. Eso sí, no se les ocurra agarrar carretera más pa arriba porque no se puede subir sin permiso, y de preferencia tampoco anden muy de noche en la calle. Pues siempre están patrullando, no vaya a ser que les den un susto —la síndico le extendió un manojo de llaves a Gloria—. No va a haber nadie en la unidad, ni pacientes porque normalmente no atienden los domingos. Hasta mañana se presenta Manuelita. Así que va a tener chance de acomodarse, doctora. ¿Su esposo se va a quedar con usted?
—Eso quisiera, pero hoy mismo se regresa Culiacán, tiene trabajo temprano.
—Nomás no vaya a agarrar carretera muy noche, oiga. Esta peligrosa la bajada… y los retenes.
—¿Te diste cuenta? —Gloria giró la llave para abrir la puerta de la unidad de salud —. Torció la cara nomás le dije que yo era la doctora ¡Vieja machista!
—Seguro fue porque sabe que te vas a incapacitar y se quedarán un tiempo sin doctor —Abel cargaba la maleta de su esposa.
La unidad de salud era una construcción de bloques de concreto y techo de madera cubierto con lámina galvanizada. Contaba con un consultorio, un área de curaciones, dos dormitorios, un baño y una cocina, que comunicaba a al patio, equipado con un lavadero de granito.
—Sería padre que fuera nuestra casa, está bien tranquilo aquí —Gloria recorrió el pasillo que comunicaba a la sala de espera con los dormitorios—. Voy a usar este cuarto, está más lejos de la entrada y pegado al baño y la cocina.
—Es tranquilo ahorita por ser domingo, recuerda que tienen dos semanas sin doctor, mañana te van a traer en chinga —dijo mientras buscaba un sartén en la cocina, para preparar la cena.
—¿Seguro que no puedes pedir permiso para quedarte por lo menos esta noche?
—No puedo. Nos pidieron apoyo para mañana en un evento del Gobernador. Me va mal si no me presento.
Abel cocinó medallones de atún al ajo, arroz blanco con granos de elote y espárragos. Todos los ingredientes los había comprado previamente en la ciudad. Quería consentir a su esposa para aligerar el sentimiento de culpa por no poderla acompañar.
— Ya van a ser las nueve. Me tengo que ir —dijo tras consultar la hora en su celular—. Aquí no se agarra nada de señal.
—Doña Magdalena dijo que en la plaza agarra más o menos —suspiró—. A ver si puedo dormir hoy.
—No seas miedosa, acuérdate que la síndico dijo que los tienen bien cuidados. Aquí no pasa nada.
Gloria acompañó a su marido hasta la puerta. Afuera había un farol repleto de insectos voladores que iluminaba la cerca de la unidad con una tenue luz amarilla. Abel le dio un largo beso para después inclinarse y besar su abdomen.
—Se me cuidan mucho las dos. Vengo el sábado y entonces sí, me puedo quedar.
—Bueno, mucho cuidado en la manejada, amor.
—No te preocupes ¡Yo llego, porque llego!
Subió a la camioneta y se puso en marcha. Gloria le siguió con la mirada hasta que el vehículo desapareció al dar vuelta en una esquina. No había nadie en la calle, las casas tenían las puertas cerradas y sus focos apenas alcanzaban a iluminar los cercos de malla con puntales de madera, que tenían es sus porches. Era una noche de luna nueva así que la oscuridad predominaba afuera. Escuchó el sonido de una motocicleta que se acercaba. Se apresuró a entrar a la unidad y cerró la puerta con llave. El ruido del motor se intensificó hasta escucharse justo frente a la unidad, pero no se detuvo, siguió avanzando hasta perderse.
Se quedó recargada, de espaldas, en la puerta de entrada. El frío del metal se escurría por sus huesos. Cayó en cuenta de lo sola que estaba, en medio de la sierra, sin ningún conocido. Maldijo a Abel por haberse ido, aunque en el fondo comprendía que no tenía otra opción. La sala de espera constaba de una banca de tres asientos de plástico rígido y un cuadro de la última misa en la pared tras la banca. Al fondo un muro blanco, manchado de humedad separaba a la puerta del área de curaciones y a la puerta del pasillo que comunicaba a los dormitorios. A la izquierda de la entrada, frente a la banca, estaba el acceso al consultorio. Decidió darle una ojeada antes de dormir.
Todo parecía estar en orden: un escritorio con computadora, termómetros, abate lenguas, guantes de látex, cubre bocas, oftalmoscopio, otoscopio y un estetoscopio; que por higiene, de ninguna manera metería dentro de sus oídos. Una camilla y, al fondo del consultorio, tras una cortina de plástico azul, una mesa de exploración ginecológica. Al ver los reposapiés en alto sintió un cosquilleo en el vientre y su bebé se movió dentro de su cuerpo.
—No te preocupes, mi niña. Tú vas a nacer por cirugía, nada de andar pujando.
Pasó el resto de la noche platicando con su bebé para no sentirse sola. Le contaba, con lujo de detalles, cómo sería su fiesta de quince años y hasta que edad le permitiría tener novio. Su voz rebotaba en las paredes de la unidad como si se tratara de una bodega vacía. Pasadas de las diez de la noche, la venció el cansancio y se acostó en la cama. Contrario a lo que supuso, no tuvo ninguna dificultad para quedarse dormida.
Un ruido seco y metálico la despertó: el techo tronaba como si alguien corriera sobre él.
—Ha de ser un gato o un tlacuache —se dijo en voz alta.
No logró convencerse, pues eran sonidos demasiado fuertes como para que unos animales tan pequeños los provocaran. Iban y venían de un lado a otro sin parar. Se repitió, en varias ocasiones, que las puertas estaban bien cerradas y no había forma de que alguien entrara. Entonces dudó sobre la resistencia del techo. Levantó la vista, temerosa de que la madera se estuviera agrietando.
—¡Hay Gloria, como eres pendeja! —Puso una mano sobre la frente—. No te preocupes, mi niña. Todo está bien, sólo es la madera que está crujiendo al enfriarse.
El reloj en la pared marcaba las once en punto. Cubrió su cabeza con una almohada, para escapar de los ruidos, y cerró los ojos. Se soñó en el consultorio de la unidad, acostada sobre la mesa de exploración con las piernas en alto. No podía levantarse, un dolor agudo le atenazaba la vagina. A su lado, sobre una charola de metal, estaba un fórceps cubierto de sangre. Palpó su vientre con desespero, lo sintió vacío y sin vida. Gritó aterrorizada, intentando incorporarse, pero sus gritos fueron opacados por los tronidos en el techo que resonaban con más fuerza. Al instante vio el techo de la unidad por el exterior, como si ella flotara en el aire. Un hombre desnudo corría de un lado a otro sobre la lámina galvanizada: era delgado y pequeño como un niño de diez años, sus brazos eran tan largos que sus dedos rozaban la lámina mientras corría. Una melena negra y rizada cubría la mitad de su cara y caía por detrás hasta sus hombros. Sintió asco y miedo al ver su piel grisácea pegada a los huesos. Arrastraba un bulto en su mano derecha, Gloria no pudo distinguir que era. El hombre dejó de correr, levantó el bulto y lo azotó como un látigo, extendido, contra el tejado. Se trataba de una serpiente.
Despertó en medio de un grito ahogado, el corazón le latía muy rápido. Se tocó el vientre, temerosa de que su bebé no estuviera ahí. Un suspiro se escapó desde lo más profundo de su ser al sentir el movimiento en su abdomen. La luz amarilla del farol entraba por la ventana creando sombras animadas al pasar por las cortinas bordadas de flores. El reloj en la pared marcaba las tres. La noche estaba tan callada que su propia respiración resonaba en el cuarto como si se tratara de la respiración de alguien más. Entonces comenzaron los ladridos. Al inicio los escuchó a lo lejos, como si un grupo de perros hostigara a algo que pasaba por la calle. El ladrerío se fue acercando hasta que se detuvo justo frente a la unidad.
«¿A que le ladrarán?», pensó. Sonaron tres golpes, fuertes y pausados, en la puerta de la entrada. Se calzó unas sandalias y caminó por el pasillo oscuro, con el sigilo de un gato, hacia la recepción. Justo cuando llegó hasta la puerta resonaron de nuevo, más intensos y consecutivos. Gloria humedeció los labios, sentía que no la podían sostener sus piernas.
—¡Buenas noches! —dijo tras encender la luz de la recepción.
Sólo escuchó los ladridos encolerizados que no cesaban. La puerta tembló tres veces, junto con sus huesos.
—¡Buenas noches! —Levantó la voz, pensando que no la habían escuchado por el escándalo de los perros—. ¿Qué se le ofrece?
Ante la nula respuesta, se asomó por una ventanilla, al lado de la puerta. Pese al ladrerío, no logró ver a ningún perro afuera. En el pórtico estaba una persona de estatura baja y cabello crespo que le caía hasta sus hombros grises y huesudos. Ella se puso rápido tras la puerta, que retumbó mas fuerte.
—¿Qué quieres? —gritó.
La sala de espera se cimbró y los ladridos se distorsionaron en feroces rugidos. Gloria corrió hacia el consultorio. El piso temblaba y era tan frío que le quemaba los pies. Subió a una mesa, hecha un ovillo, con la cara repleta de lágrimas. La luz de la recepción se apagó. Cerró los ojos deseando que todo fuera una pesadilla. Visualizó en su mente lo que pasaba afuera. El hombre gris azotaba a la serpiente contra la puerta, a cada golpe, la lámina blanca se manchaba de sangre. El ruido se incrementó hasta convertirse en una marcha de impactos que amenazaba con tirar la puerta abajo. Palpó su abdomen para sentir a su bebé, se aterrorizó al darse cuenta que el bulto bajo su ombligo había desaparecido. Abrió los ojos. Estaba acostada sobre la mesa de exploración, con las piernas en alto. Frente a ella, el hombre gris sonreía mientras masticaba. De las comisuras de sus pálidos labios, chorreaban hilos de sangre. Sonaron tres balazos. Los perros dejaron de ladrar y Gloria se sumergió en una fría oscuridad.
—¡Buenos días! —una voz alegre le despertó—. No me diga que durmió ahí, Doctora.
Manuela, la enfermera, le miró con el entrecejo fruncido. Vestía con pantalón y filipina blancos, con su cabello bien recogido en un molote. Gloria se estremeció al darse cuenta de que estaba acostada en la mesa de exploración ginecológica. Pero se sintió aliviada al percibir el movimiento del bebé.
—¡Buen día! Sólo me recosté un rato y me quedé dormida. No pude conciliar el sueño en toda la noche —dijo a la enfermera, segura de que todo había sido una pesadilla.
—Nadie en el pueblo durmió bien anoche —Manuela dejó una bolsa de tejido sobre el escritorio—. Chingados perros ladraron mucho en la madrugada.
—Creí que había soñado los ladridos.
—Mi Tata decía que cuando los perros le ladran a la nada en la madrugada, es porque andan espantando a un muerto.
Dos horas después, Gloria terminaba su primera consulta del día: una mujer mayor con problemas de artritis crónica. Ella y la enfermera ayudaban a la señora a bajar los escalones del pórtico cuando llegó una patrulla de municipales. Del lado del copiloto bajó la síndico del pueblo.
—Qué raro que doña Magdalena venga con los polis, ¿Qué querrá? —dijo la enfermera.
Gloria notó el semblante de tristeza en la cara de la mujer al bajar de la patrulla. El bebé se movió dentro de su vientre y ella sintió una fuerte opresión en el pecho.
Semblanza
César Bañuelos. Médico veterinario, egresado en el año 2006 por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el ámbito literario, ha publicado en cuatro antologías de cuentos de terror del Grupo editorial “Letras Negras”, y en la antología de microrrelatos El futuro en 100 palabras de la Universidad Iberoamericana de León. Mención honorifica en el “Segundo concurso internacional de cuento de terror” Alas de cuervo.