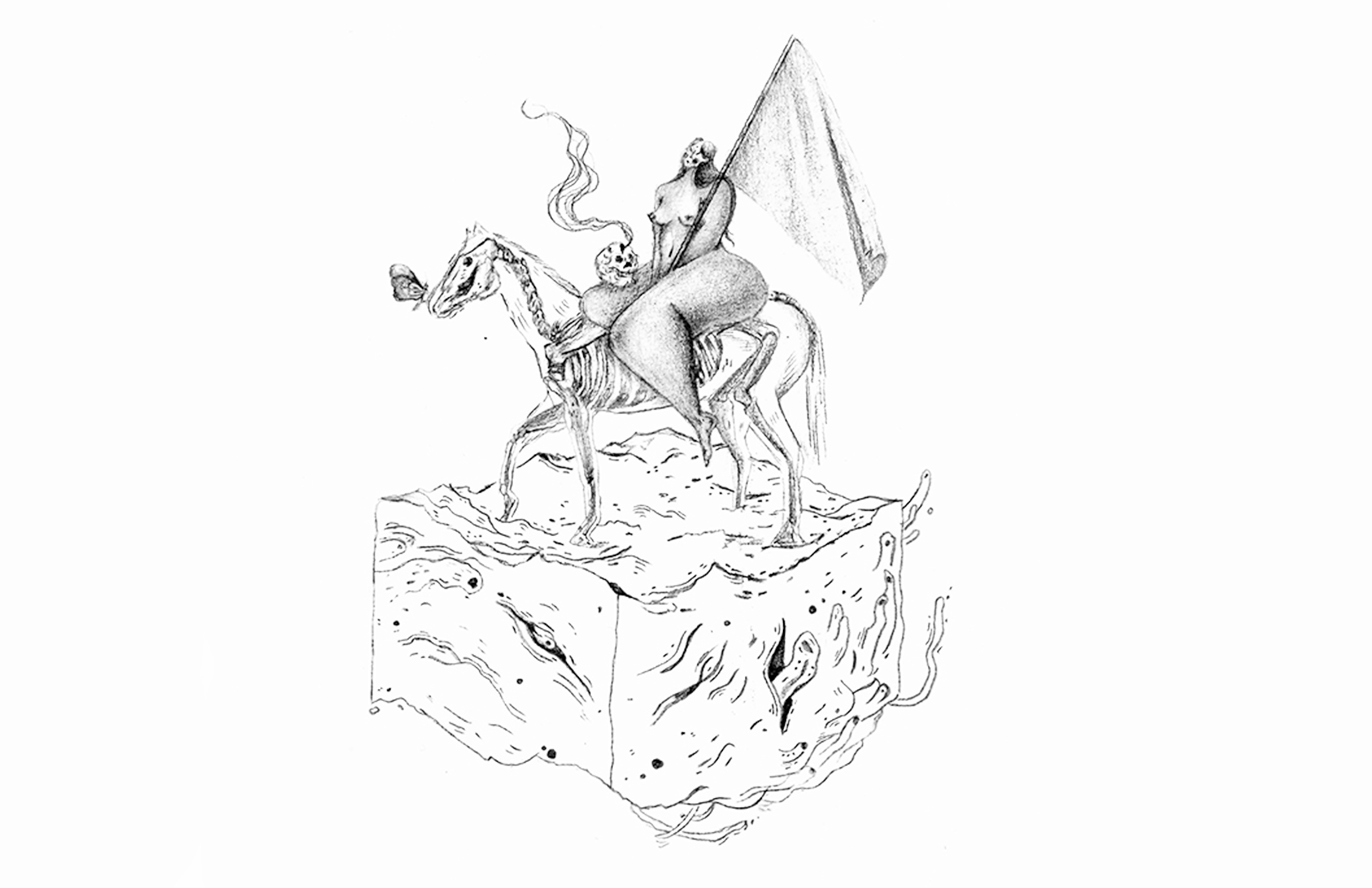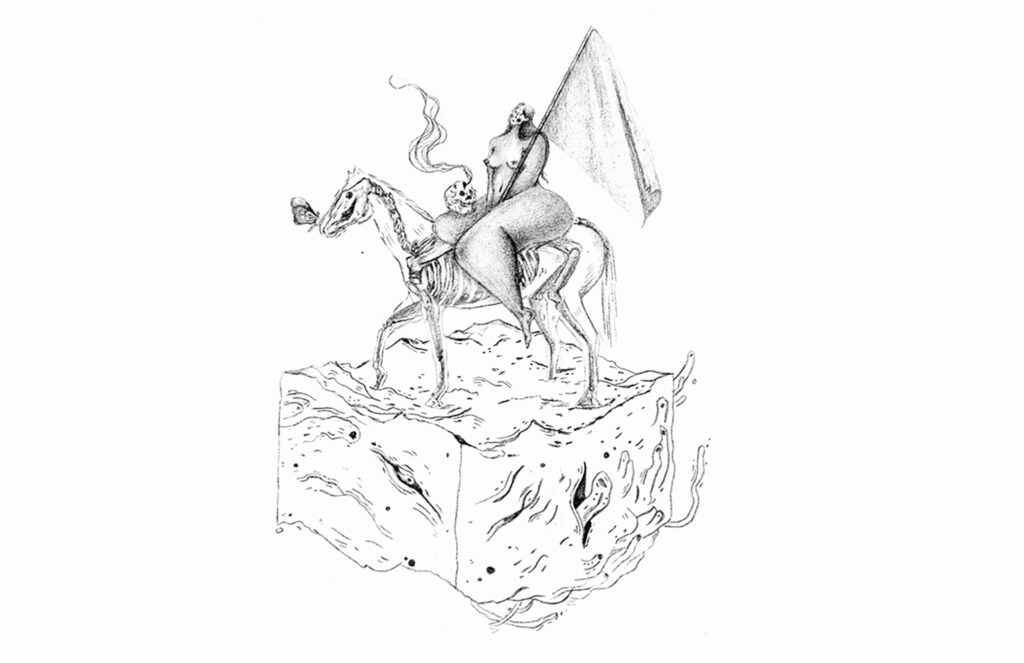Los Científicos descubrieron que podíamos matar a los mosquitos sin que afectara el ecosistema. Yo fui parte del equipo que comenzó la aniquilación. Ellos ganaron el premio Nobel y ya nadie nunca tuvo que maldecir por haber sido picado por un mosquito. La humanidad fue feliz. Al menos hasta que recordamos que las moscas también eran nefastas. Ellas no picaban, como los alacranes, ciempiés o tábanos, pero ¿se acuerdan de las fotos de los niños de Biafra con las moscas paradas en sus globos oculares? Asco fue lo que sentimos. Ya nadie podía comer en paz después de ver eso. Tener una mosca a tu alrededor mientras comías te transportaba a aquella imagen del negrito panzón rodeado de estiércol. Los Científicos, con la confianza que concede un premio Nobel hicieron el estudio: ¿qué pasa si matamos a todas las moscas? Arrojó resultados prometedores: al acabar con las moscas, no sólo lograríamos que África se volviera un continente más apetecible para los turistas; si no también acabaríamos con las arañas. Nos liberaría del susto de ver telarañas en las esquinas de los techos, de los horrendos octápodos que muerden y matan niños en Australia, y las viudas vestidas de negro sentirían alivio por no ser relacionadas con tal hórrido insecto.
La comunidad de productores de seda arácnida quiso bloquear la propuesta. Obvio, todo su emporio corría el riesgo de venirse abajo y ¿para qué?, para que sólo unas cuántas señoras refinadas tengan unas mascadas agradables al tacto. Me pareció un argumento estúpido, pero sobre todo mezquino. La eliminación de las moscas y las arañas era más importante que cualquier industria y cualquier gusto de la clase alta. Sin embargo, el bloqueo se mantuvo. Tuve que resignarme a ejercer mi oficio de exterminador en una escala reducida: matar escarabajos negros de casas (que se volvió la infestación más común poco después del cataclismo de las moscas). Era aburridísimo. Me había acostumbrado a viajar por el mundo, que, además, para mi conveniencia, era mi sueño de niño.
Después de más estudios, se descubrió que, al tratar de matar a todas las moscas, aparte de las arañas, también eliminaríamos a los sapos, ranas, grillos y lagartijas. El anuncio fue narrado en todos los noticieros como una posible victoria para la humanidad. Se volvió imposible para los productores de seda negarse. Las pocas señoras que alzaron la voz fueron calladas por sus maridos al imaginarse un mundo sin moscas, arañas, sapos, ranas, grillos y lagartijas. Imaginen la idea de que podremos dormir con la boca abierta sin temor, recuerdo que dijo el presentador del noticiero de la noche. Pero a mí me pareció una pésima idea. Mandé una carta a Los Científicos para denotar mi inconformidad y que no participaría en ese exterminio. De niño tuve una rana mascota. La llamé René porque mi padre alguna vez me dijo que cuando tenía mi edad soñaba con llamarse así. Y recordé lo triste que me puse cuando murió mi rana que, siendo honestos, sólo me duró viva una semana. Era un domingo, recuerdo. Me desperté y me dirigí a la sala del departamento de mi mamá para ver mis caricaturas. Traía puesta un pijama azul adornada con carritos de carreras porque me encantaban (en casa de mi padre tenía una colección gigantesca de carritos, pero no me dejaba llevármelos cuando visitaba a mi mamá. Por suerte, ella había conseguido una televisión viejita y ya podía ver Meteoro). Ahí encontré llorando a mi mamá, bien quedito. Cuando le pregunté que por qué lloraba un espasmo pareció recorrer su cuerpo. Ay, me asustaste, mijo, dijo limpiándose las lágrimas y en seguida me dio la noticia. René, la rana que me compró la semana anterior, con la que había jugado lo últimos días, la que acercaba a mi cara para mirarle los ojos y tratar de imitar el croac que emitía, había muerto. Me eché a llorar inconsolable. Mi mamá me sobaba la espalda mientras mi hermano nos veía de lejos. Quería mimarme, pero ella, al final, parecía más afectada que yo. En verdad que fui un niño payaso porque al verla llorar, yo quería hacerlo más fuerte que ella. Me dijo de hacerle un funeral: mi hermano y yo rezamos un padre nuestro y tiramos el cadáver por el inodoro. El abandono de René aún me acompaña. Supongo que a ella también le afectó bastante porque no dejó de llorar por varios meses.
Los Científicos me enviaron una carta en la que me hicieron notar que si los productores de arañas (que algunos aparecieron muertos por suicidio), capaces juntar un batallón de arácnidos para repelar en contra de su desaparición, no se atrevieron a luchar contra ellos, ¿quién era yo para oponerme? Un simple exterminador que extraña a su rana, es lo que soy. En la carta me ofrecían un sueldo un poco más alto, porque, según ellos, estaban contentos con el excelso trabajo que hice en la aniquilación de los mosquitos. Pocos manejan el atomizador como tú, nos ayudaría mucho tenerte en el equipo, pero nadie en esta vida es indispensable, decía al final de la carta. La palabra indispensable venía impresa en negritas. No me quedó de otra más que aceptar su propuesta. Matar moscas fue tan fácil como matar a los mosquitos. El equipo y yo caminamos alrededor del mundo (primero por África por razones que ya mencioné) con nuestro atomizador en la mano rociando el veneno que nos liberaría de las moscas y arañas. De grillos, lagartijas y sapos. Y de las ranas también. Para cuando terminamos toda la humanidad estalló en júbilo. Se hablaba de lo divertido y fácil que era comer en las terrazas sin que las moscas anduvieran recordándoles lo miserable de la pobreza. Los turistas europeos en Chiapas adoraban el silencio sepulcral de las noches en la selva de aquel estado. Por fin podían descansar y dormir después de pasar el día explorando las maravillas de la naturaleza. Erigieron una estatua de cobre en Nigeria en la que mi equipo y yo salimos con una mueca violenta contra una mosca solitaria que vuela, y una ranita que estaba a mis pies a punto de ser aplastada (fue en ese el país donde más moscas murieron, al menos de la sección que me correspondía). En una mano enfundaba el atomizador y en la otra un pergamino que reza el Decreto de la eliminación de las especies no deseadas. La tarde en que develaron las estatuas, 23 palomas raquíticas cayeron muertas sobre nosotros.
A Los Científicos les pareció muy fácil deshacerse de todos los bichos que nos incomodaban. Nadie era capaz de negárseles porque se les considera el motor que impulsa la humanidad. Además, cuando la falta de lluvia se volvió palpable, volvimos a alegrarnos: no más goteras, no más lodo, ni tráfico por choques. Se hizo otro consenso ¿para qué más nos sirven las abejas? La respuesta: si les quitamos el monopolio de la producción de miel, son inútiles. Declararon que sólo son violentas y si la ciencia lograba sustituir su única aportación a la humanidad, sólo quedaban unos bichos que picaban niños y uno que otro alérgico muerto por andar jugando con los panales. En la conferencia de prensa donde anunciaron esto nos recordaron del final triste de Mi primer beso. Todos lloramos por ese chamaco güerito y por la niña tan linda y virginal, ¡qué injusticia robarle el primer amor! Ahí mismo, Los Científicos anunciaron que lograron crear y fabricar a gran escala miel sintética, la oposición escueta se silenció (esta vez no hubo suicidios). Los países fueron expeditos en derogar las leyes que protegían a las abejas porque alguna vez se consideraron parte esencial de la humanidad, aunque hoy nos parezca una idea risible.
Yo les tenía un coraje especial desde que a mi hermano lo picotearon. Yo era un poco más grande, más o menos la edad en que noté que su llanto me generaba el mismo dolor como el de mi mamá. A los dos los recuerdo siempre llorando. Cuando lo picaron estábamos en un día de campo, en medio de aquella selva que solía rodear la ciudad y que ahora, por suerte, es un estacionamiento. En el primer piquete, mi hermano gritó que quería que mi padre lo ayudara, pero él no estaba ahí, sólo el nuevo esposo de mi mamá refunfuñando que mi hermano era un llorón. Ella le untó un ungüento para amainar su sufrimiento. Más abejas rodearon a mi hermano, como si la crema que le embarró fuera un blanco para ser atacado. El nuevo esposo de mi mamá me dijo a gritos que las espantara, entonces yo solté un ¡bu! con todas mis fuerzas, pero las insolentes ni se inmutaron. Picaron tanto a mi hermano que mi mamá quiso llevarlo al hospital, pero su esposo dijo que no hacía falta. Seguro no vio la película del güerito. ¿Cómo no odiarlas, entonces? Por eso le pedí a Los Científicos que me ratificaran como el líder del equipo cataclísmico de mi zona contra las abejas, avispas, avispones y abejorros.
La solución final no fue tan sencilla como usar un gas venenoso contra los insectos como en las ocasiones anteriores porque no encontraron ningún químico que funcionara exclusivamente contra esos insectos. Había daños colaterales: uno de los venenos mataba a los hamsters y ellos son muy lindos como para erradicarlos; otro teñía a los pandas de negro por completo, y un último roía los manzanos, y como de por sí ya estaban en extinción, se decidió desecharlo porque las manzanas rojas eran las favoritas de algunos miembros de Los Científicos. Se decidió atacar el problema desde otra perspectiva: si no podíamos contra las abejas, avispas, avispones y abejorros, iríamos contra las superficies que los hospedaban. Crearon un aceite especial que formaba un filme casi imperceptible que hacía que los panales no se pudieran adherir a ninguna superficie, pero no sólo eso: también hizo que los girasoles se tornaran púrpuras, sólo algunos, lo cual dio paso a una nueva industria de flores que inundó el mercado. El trabajo de rociar todas las superficies del mundo donde las abejas pudiera habitar, árboles, rocas, paredes, montes, montañas, orillas de río, fue mastodóntico porque las desgraciadas se encuentran en todos los continentes del planeta (excepto la antártica, para mi alivio, porque ese desierto donde llueve lava me da miedo). Para cuando llevábamos recorrido la mitad del globo, las abejas se encontraban al borde de la extinción, así como algunas flores carnívoras que ya casi no tenían insectos que comer, pero esas eran horribles, no como los girasoles púrpuras. Pero aun así redoblé mis esfuerzos, no iba a permitir que ninguna abeja, y para ese entonces ya, ningún insecto indeseable se escapara. La extinción de las ranas, que me recordaban a René, tenía que valer la pena. Al terminar, una sonrisa entumía mis cachetes.
Tengo que reconocer, que aparte de gozar el exterminio (excepto el de las ranas), me gustaba viajar. En la primaria, cuando me preguntaban qué quería ser de grande, nunca respondí exterminador, mi respuesta era viajador como mi padre. Lo decía sin saber que mi padre viajaba por trabajo y no por placer, y que por eso nunca lo veía. Por eso me sentí tan afortunado cuando Los Científicos me eligieron para ser exterminador, porque sería como él. Y para mí los viajes de trabajo eran también placenteros. Recuerdo el júbilo que sentía al verlo regresar cada tres meses con juguetes para mí y mi hermano cuando éramos niños, casi todos eran de madera, carritos pintados a mano, máscaras esmeraldas, pipas que olían a tabaco rancio. Yo quería ser tanto como él que en cada uno de mis viajes también compraba juguetes, aunque ya no de madera (porque se volvió muy difícil de conseguir), si no de plástico. Se los regalaba a mi hermano porque él también sentía alegría de recibirlos. Ya de adulto, las pocas veces que vi a mi padre, le mostraba fotos de la colección de mi hermano.
La siguiente expedición fue para acabar con las pulgas, hormigas y ratas. Como daño colateral voluntario nos deshicimos de serpientes, perros callejeros, tlacuaches y ratas. Todo fue calculado con frialdad, ya que nos encargamos de no matar a ningún animal que fuera agradable a la vista como los perros de raza, los capibaras, ni los jaguares; los chimpancés se notaban más felices ahora que se encontraban colgados de tubos que se tuvieron que colocar en sustitución de muchos de los árboles que usaban. Tampoco tocamos a los animales no tan agraciados como el oso hormiguero (al que tuvieron que recrearle una dieta sintética), el perezoso y la hiena, que al menos nos causan risa.
La gente ha sido muy agradecida con mi trabajo, por lo que ahora mi mamá, hermano y yo vivimos en una gran mansión. El patio está cubierto por una plancha de cemento. Es tan grande que en los días en el que el cielo ensombrece el sol, no puedo vislumbrar el otro extremo. Me gusta pasar las tardes ahí con mi cubre bocas y disfrutar que no hay alacranes, ni mosquitos y mucho menos abejas que nos puedan picar. Pero una tarde que quise disfrutar el patio mientras comía un poco de miel y pan sintético, después de varios días de lluvia roja, escuché a lo lejos un croac tenue. Lo ignoré porque era imposible que hubiera una rana, yo mismo había liderado uno de los equipos encargado de eliminarlas. Pero el croac volvió a surgir cerca de mí, así que me levanté para buscar a algún niño de los desnutridos que se hubiera metido a la casa. Al dar unos cuantos pasos vi una rana frente a mí. La rana y yo permanecimos inmóviles viéndonos a los ojos. Juro que apretaba la boca como si quisiera decirme algo, pero no sabía cómo. Era idéntica a René, pero no podía ser: yo mismo tiré el cadáver al excusado hace más de treinta años y mi hermano y yo le rezamos un padre nuestro. Me le acerqué con sigilo para no asustarla. Siguió sin moverse. Se dejó tomar, justo como lo hacía René esa semana en la que vivió con nosotros. La guardé en mi bolsillo. La emoción me ganó y fui corriendo a buscar a mi mamá para darle la noticia de que René no había muerto. Al entrar a la casa, ella y mi hermano se quedaron callados, con los ojos vidriosos y un semblante rígido. Me informaron que mi padre había fallecido en uno de sus viajes y que el funeral sería en tres días. Estoy seguro de que pudieron escuchar el croac que hizo mi corazón al romperse.
Rodrigo Ramírez del Ángel: (Veracruz, 1985) Es escritor y poco más. Ha sido becario del Pecda Nuevo León (2015) y del Centro de Escritores de Nuevo León (2022). Fue ganador del premio Nuevo León de Literatura 2020 con la novela Dinero para cruzar el pueblo (CONARTE, 2021) y el premio nacional de cuento corto Eraclio Zepeda 2022 con el libro Tesis de la soledad.